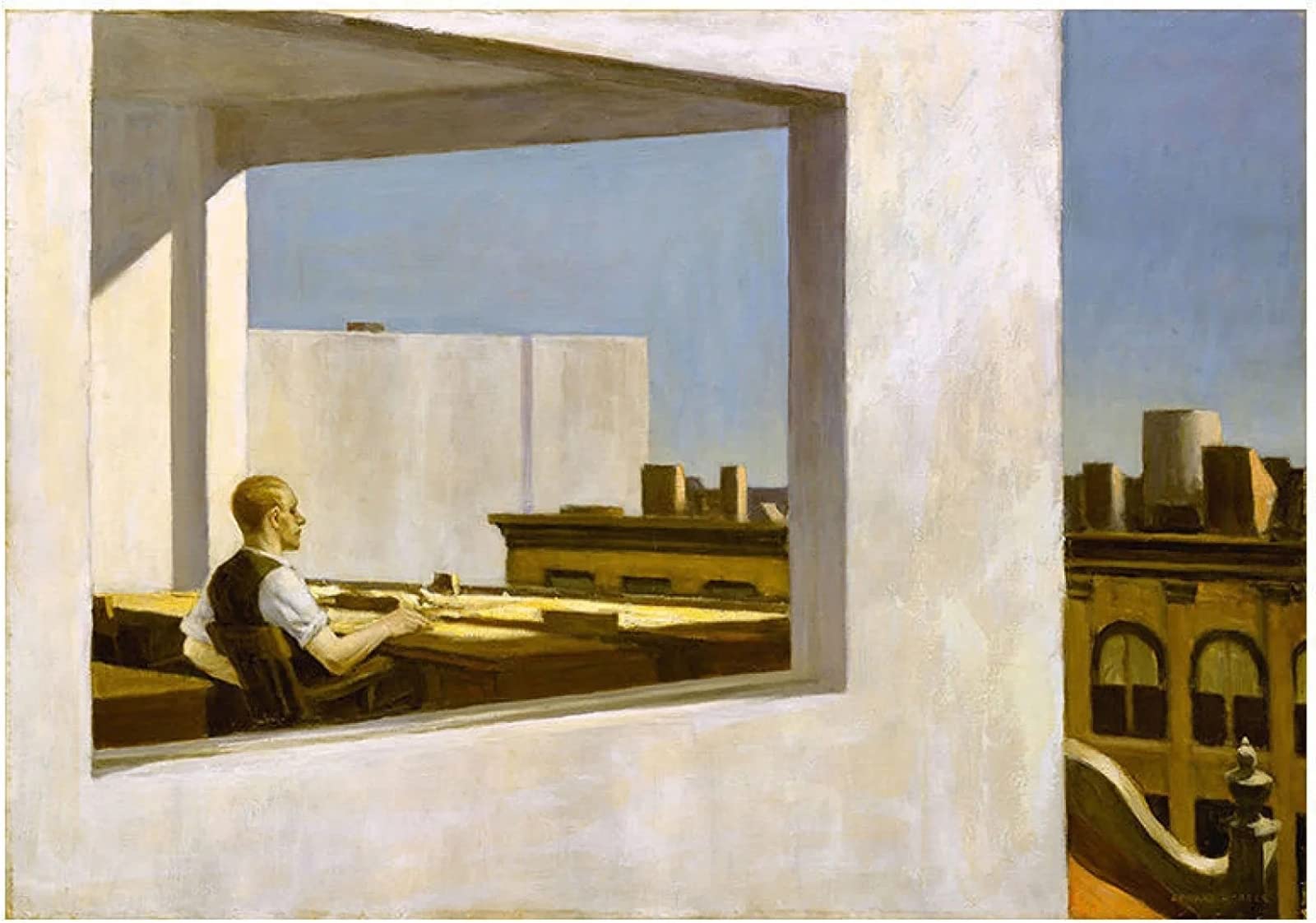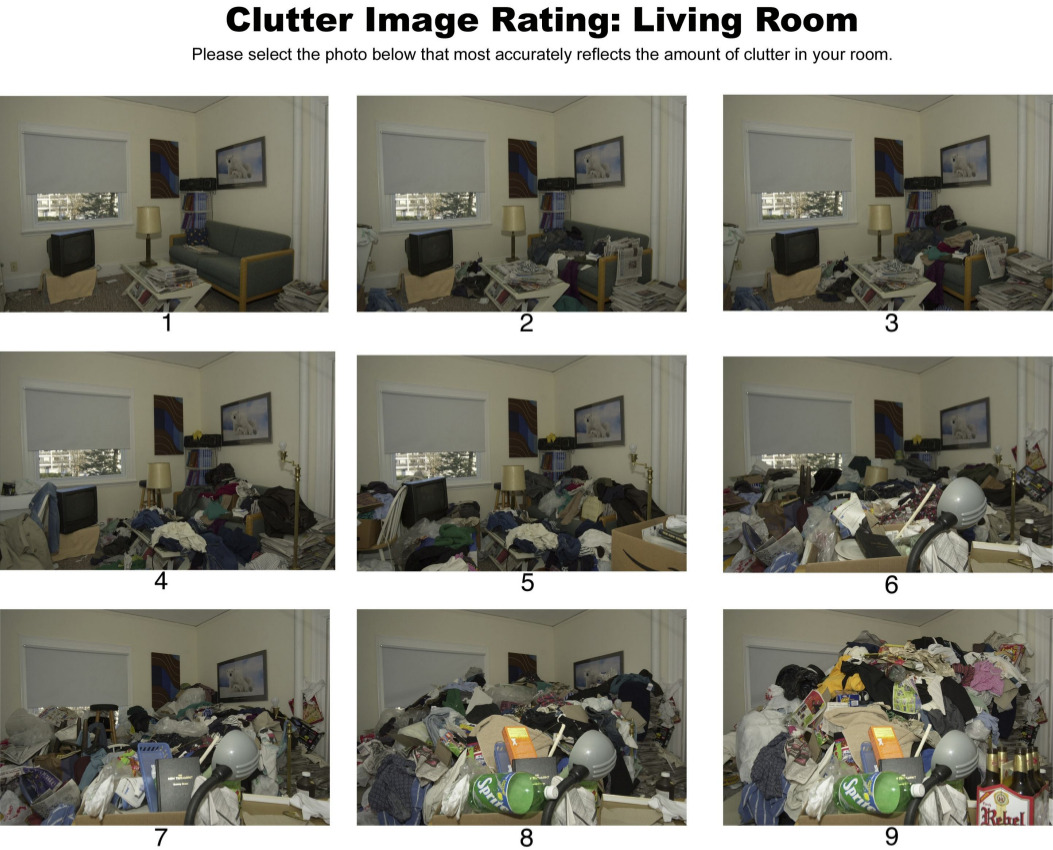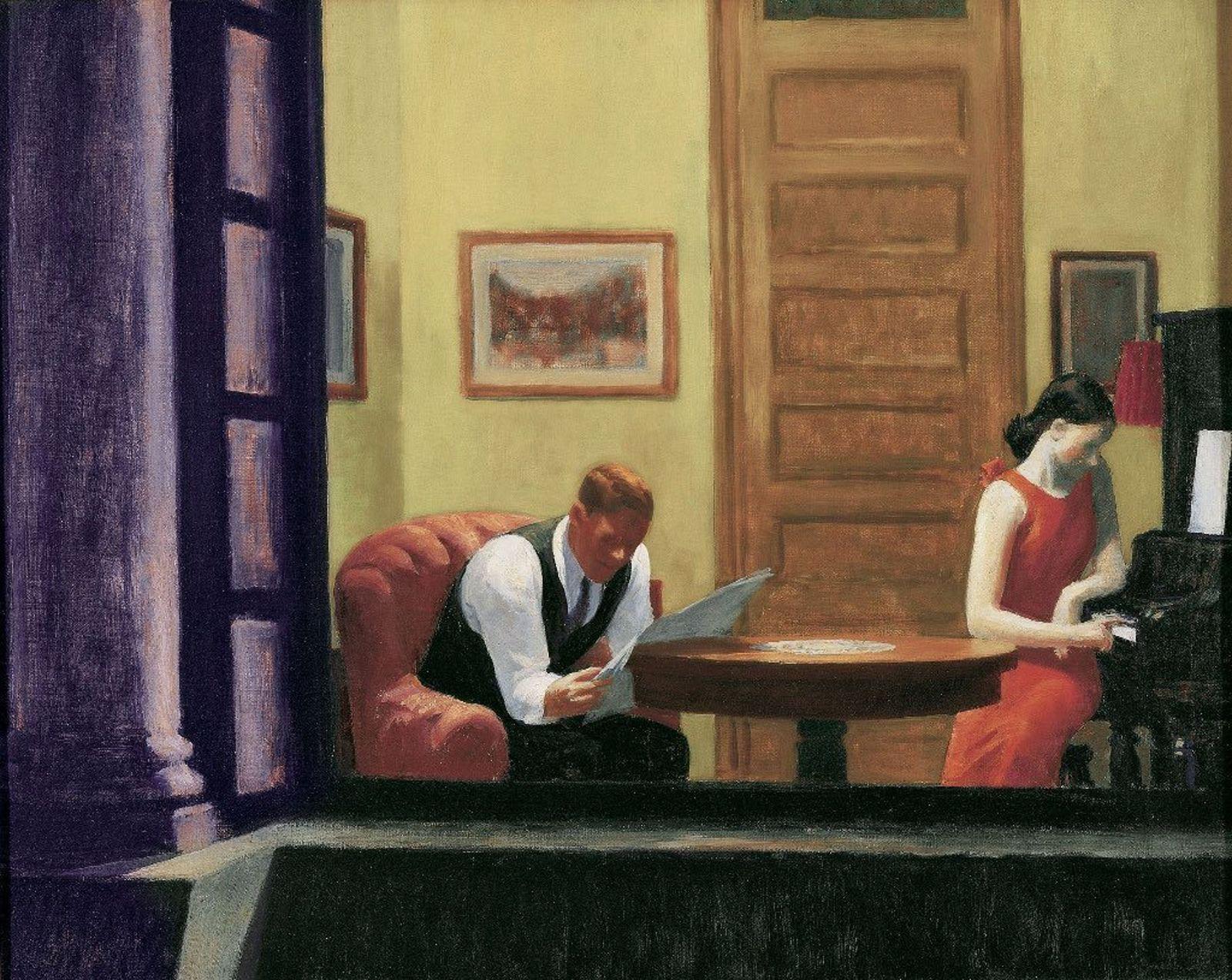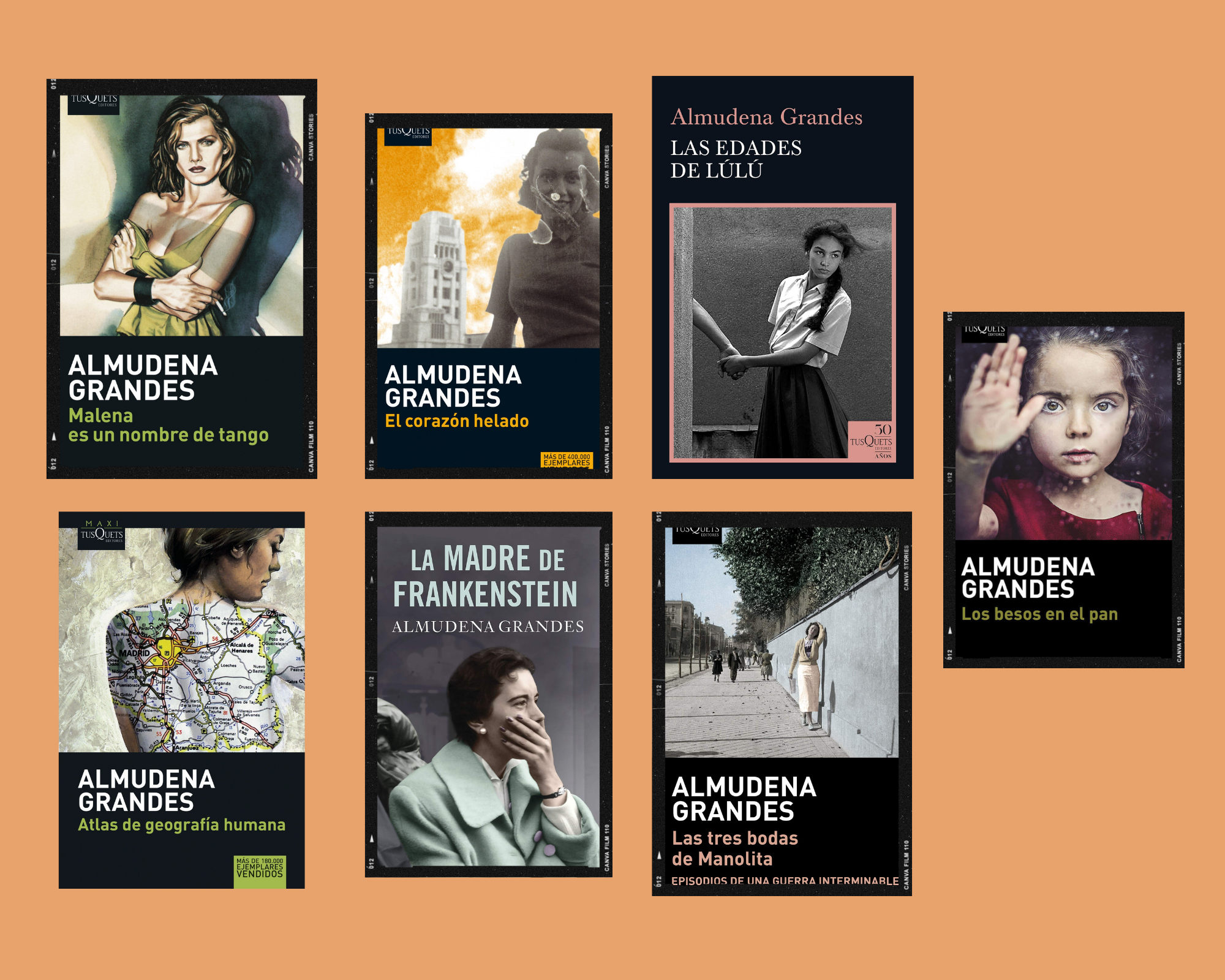El duelo es un proceso natural y universal que todos atravesamos en algún momento de nuestras vidas; es el precio que pagamos por haber amado, compartido y, de alguna forma, por haber vivido. Sin embargo, pese a que todos transitamos este camino antes o después, no todas las pérdidas reciben la misma consideración. Algunas no solo no están socialmente aceptadas, sino que el dolor que generan se ve deslegitimado por el entorno, como si la persona que ha sufrido esa pérdida tuviera menos derecho a llorarla o su sufrimiento fuera menos válido que el de otros. Se produce entonces un duelo desautorizado, también denominado prohibido o silente.
Como seres sociales que somos, ante una situación de trauma o pérdida lo normal es buscar la conexión con otras personas. En circunstancias así, no es lo mismo estar acompañado de alguien que nos sostiene y que responde a nuestras necesidades emocionales, que vivir esa misma situación en soledad, sin nadie con quien poder compartir lo que nos está sucediendo o nuestros sentimientos.
¿Qué es el duelo desautorizado?
Llamamos duelo desautorizado al que se vive con una pérdida que, por su naturaleza, no es reconocida o validada por quienes nos rodean. Quizá porque el vínculo que perdimos no se considera «legítimo» o «importante» desde una perspectiva social; puede que porque la relación era compleja o la persona fallecida ocupaba un rol controvertido en nuestra vida. O, simplemente, porque nuestro entorno cree que no deberíamos estar «tan afectados».
Aunque se trata de pérdidas tan dolorosas como cualquier otra que esté «mejor vista», quienes las viven reciben mensajes, unas veces sutiles y otras de forma explícita, que invalidan su dolor. Se les dice que «no es para tanto» o se les sugiere de alguna forma que no tienen «derecho a llorar».
Unas veces, son las normas sociales, familiares o culturales las que nos transmiten la idea de que no todas las pérdidas merecen el mismo duelo. Se nos inculca quiénes pueden llorar, por qué tipo de pérdidas y durante cuánto tiempo. Se espera que una persona llore por la muerte de un familiar cercano, pero en el caso de una mascota o una expareja, la sociedad tiende a minimizar ese dolor, considerándolo «menos importante».
En otras ocasiones, sin embargo, es la propia persona quien se niega a sí misma el derecho a sufrir y a expresar lo que siente, diciéndose que su dolor es «exagerado» o que no debería sentirse tan afectada. Por ejemplo, si muere una expareja y tengo una nueva relación yo misma puedo pensar que mi tristeza está fuera de lugar. Y en lugar de permitirme vivir el duelo, minimizaré o reprimiré mis emociones. Este tipo de autocensura no solo me llevará a sufrir en silencio; también dificultará mi proceso de sanación, ya que expresar el dolor es una parte fundamental del duelo.

Foto de Kristina Tripkovic en Unsplash
Tipos de duelo prohibido
Tomando como base la clasificación de Kenneth Doka, que fue quien desarrolló el concepto en 1989, los distintos tipos de duelo desautorizado pueden englobarse en cuatro categorías principales:
1. Cuando la relación no es reconocida
El vínculo entre el doliente y la persona fallecida no es considerado significativo o legítimo por la sociedad, lo que limita el derecho de aquel a expresar su tristeza.
- Relaciones extramatrimoniales. La pérdida se desautoriza socialmente debido al juicio moral que se impone a estos vínculos, eliminando desde el principio el derecho a la expresión emocional. De este modo, el duelo se vive en silencio, ya que el entorno suele ver este tipo de relaciones como «ilegítimas» y el dolor por la muerte de un/a amante como algo «fuera de lugar».
- Parejas homosexuales. En contextos donde la homosexualidad no es socialmente aceptada o cuando la relación no ha sido públicamente reconocida, el doliente puede enfrentarse a la pérdida en total soledad, sin el derecho a expresar su dolor o a recibir el apoyo emocional de su comunidad. Esta falta de reconocimiento social también implica, a veces, negar el derecho a despedirse y ser excluido de rituales o eventos donde este rol de pareja no es aceptado (funerales, actos de homenaje…).
- Amistades y relaciones no familiares. Muchas veces se olvida hasta qué punto puede afectarnos el fallecimiento de amigos u otras personas con quienes existía un vínculo muy estrecho. Frases como «Solo era un amigo» o «No es como perder a un hermano» reflejan esta falta de reconocimiento y omiten el hecho de que una amistad puede ser uno de los vínculos más fuertes en la vida de una persona.
- Muerte de una expareja. Al no tratarse de una relación vigente, el entorno resta importancia a esta pérdida, asumiendo que no debería generar un dolor significativo. Comentarios como “Pero si ya no estabais juntos” o «Si ya tienes una nueva pareja…» pueden hacer que la persona sienta que no tiene derecho a expresar su pesar o, incluso, que está traicionando a su pareja actual.
- Pérdida de un paciente o de un alumno. En ciertas profesiones, como las relacionadas con el ámbito sanitario o educativo, llegan a establecerse relaciones muy estrechas. Sin embargo, ante el temor de que se considere inapropiado mostrar abiertamente su tristeza, algunos profesionales optan por ocultar sus emociones ante la muerte de un paciente o un alumno, por ejemplo.
2. Cuando la pérdida no es reconocida
En este caso, la pérdida en sí misma no se considera digna de duelo y no se valida el derecho del doliente a vivir y compartir las emociones propias de este proceso.
- Muerte de un animal de compañía. La sociedad a menudo subestima el vínculo tan fuerte que puede llegar a establecerse con una mascota, deslegitimando el sufrimiento de quienes viven esta pérdida. Mensajes como «Pero si solo era un animal» o «Puedes conseguir otro» pueden hacer que quien esté atravesando este duelo se sienta incomprendido o incluso ridiculizado.
- Pérdidas simbólicas. Existen pérdidas que no implican la muerte de alguien, como el envejecimiento o la pérdida de capacidades físicas. Se considera que estos cambios deberían aceptarse sin más, privando a quienes los experimentan de la validación emocional que necesitan.
- Muertes no reconocidas socialmente y que involucran a personas que, por diversas razones, han sido marginadas o invisibilizadas por la sociedad (personas sin hogar, migrantes, quienes viven en instituciones sociosanitarias o penitenciarias, etc.). Debido a prejuicios y estereotipos, se puede pensar que estas pérdidas ‘no merecen’ un duelo o que resulta «exagerado» sentir pena por ellas.
- Pérdidas ‘esperadas’. La muerte de alguien cuya partida parecía previsible, ya sea por su edad avanzada o una enfermedad prolongada, suele deslegitimarse bajo la idea de que el duelo debería ser menos intenso o más fácil de sobrellevar. Este tipo de reacción puede hacer que el doliente reprima su tristeza o se sienta culpable por sentir tanto dolor.
- Muerte perinatal o pérdida gestacional. La pérdida de un bebé antes, durante o poco después del parto es un duelo que se desautoriza con frecuencia, tanto por el personal sanitario que no siempre se muestra empático con los padres, como por la propia familia y la sociedad en general («Ya tendrás otro hijo», “Si venía mal, mejor así”, “La naturaleza es sabia”…). El silencio que rodea estas pérdidas es todavía mayor cuando se trata de un aborto provocado. A menudo se da por hecho que al ser una decisión voluntaria la mujer no sufre y se la deja sin el apoyo necesario. También es habitual que el entorno no sepa nada o que, al ser ella quien lo ha decidido, se espere que se sienta aliviada.

La cuna vacía, de Manuel Ocaranza
3. Cuando el doliente es el excluido
A veces, nuestra necesidad de proteger y de apartar a alguien a quien queremos del dolor hace que le privemos de su derecho legítimo a saber qué está ocurriendo.
- Niños. Por miedo a dañarlos, no se habla con los niños de la enfermedad grave de un ser querido. O, directamente, se les excluye de los funerales, bajo la creencia de que «no entienden qué está ocurriendo» o por temor a que se desestabilicen. No se tiene en cuenta que ellos también necesitan apoyo emocional para procesar la pérdida.
- Personas mayores. Como se da por sentado que las personas mayores están más acostumbradas a la pérdida, muchas veces no se les da espacio para expresar su dolor. Este tipo de exclusión puede llevar a un duelo solitario en una etapa de la vida donde el apoyo es crucial.
- Personas con discapacidad. La sociedad tiende a suponer que quienes tienen alguna discapacidad intelectual no experimentan el duelo «completamente». Esto crea una barrera que limita la expresión de su dolor y su proceso de duelo.
4. Circunstancias particulares de la muerte
El contexto en el que se produce la muerte también es importante. Hay muertes “estigmatizadas” que generan mucho rechazo social, lo que influye en la forma en que el entorno apoya al doliente.
- Suicidio. Las familias que enfrentan una muerte por suicidio tienen que hacer frente a estigmas y preguntas invasivas que pueden hacerles sentir avergonzadas o juzgadas, dificultando su duelo. (En este blog puedes leer el artículo «Muerte por suicidio (I): Un duelo con mucho enfado, culpa, vergüenza y miedo»)
- Muerte por sobredosis, sida, etc. Las muertes relacionadas con adicciones o enfermedades socialmente estigmatizadas, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, también generan muchos juicios de valor. En estos casos, no es extraño que algunas personas del entorno asuman que la muerte es «consecuencia» de las acciones del fallecido, limitando así el apoyo al doliente y haciendo que este se sienta aislado en su dolor.
- Homicidio. La pérdida de un ser querido en un homicidio es dolorosa y traumática. Además, el estigma asociado a este acto violento puede hacer que el entorno no sepa cómo sostener, generando silencio e incomodidad en lugar de empatía.
Consecuencias del duelo desautorizado y su impacto emocional
El duelo silente, al no recibir la validación ni el apoyo social necesarios, puede afectar de varias formas:
- Soledad. La falta de comprensión y empatía por parte de familiares, amigos y conocidos lleva a que el doliente se aisle emocionalmente, sintiéndose así más solo en su sufrimiento.
- Vergüenza y culpa. Al sentir que su sufrimiento no es legítimo o que están exagerando, algunas personas experimentan mucha vergüenza y culpa, llegando incluso a cuestionar si su duelo es «normal». (En este blog puedes leer el artículo «El sentimiento de culpa puede dificultar el proceso de duelo»)
- Pérdida de la red de apoyo. Cuando no se respeta el dolor, la persona no cuenta con un recurso fundamental en el proceso de duelo: el apoyo de su entorno.
- Duelo congelado. Precisamente la falta de apoyo y la sensación de no poder compartir su tristeza, puede llevar a que la persona se niegue a sí misma el derecho a llorar su pérdida e interrumpa el proceso natural (duelo congelado). El problema de esto es que, por mucho que se repriman y se metan bajo la alfombra, antes o después esas emociones reaparecerán a causa de otra pérdida u otro evento traumático.
- Problemas de salud mental. La represión del dolor puede hacer que este se cronifique, aumentando el riesgo de desarrollar problemas como ansiedad, depresión o diversas somatizaciones (el dolor emocional no resuelto se manifiesta en síntomas físicos). Numerosas demandas terapéuticas, como conductas adictivas, depresión y trastornos de conducta, tienen sus raíces en duelos no elaborados y, en muchos casos, en duelos desautorizados.
- Dificultades en las relaciones. Al sentir que los demás no se ponen en su lugar, el doliente puede sentirse aún más desamparado y es fácil que esta falta de comunicación acabe derivando en tensiones y malentendidos que afectarán negativamente a sus relaciones. Además, esta incomunicación impide que el entorno sepa cómo brindar apoyo.

Imagen de freepik
Qué podemos hacer
Si has sufrido una pérdida y sientes que tu duelo está siendo desautorizado, aquí tienes algunas pautas que pueden ayudarte:
- Acepta y valida tus emociones. Date permiso para sentir tristeza, rabia, miedo o incluso alivio. Es normal experimentar un cóctel emocional e identificar y aceptar cada uno de esos sentimientos sin juzgarlos es el primer paso hacia la sanación.
- Rompe el silencio y explica lo que necesitas. Si te sientes cómodo/a, habla con quienes crees que están limitando o minimizando tu dolor. Explícales cómo te sientes y por qué necesitas expresarte sin que nadie te cuestione. Así te asegurarás de que todos comprendan por lo que estás pasando (a veces no hay mala intención, sino desconocimiento).
- No tengas prisa y respeta tu propio ritmo. No existe un periodo de tiempo «correcto» para sanar. No te dejes influir por presiones externas (o internas) que te empujen a superar la pérdida lo antes posible o, directamente, a ignorarla. Permítete tener recaídas y momentos de tristeza sin culpa, pues el duelo es un proceso que avanza de manera irregular.
- Busca apoyo en espacios que sientas seguros. Rodéate de personas de confianza dispuestas a escucharte sin juzgar. Y si no encuentras comprensión en tu entorno, busca lugares donde puedas expresarte sin trabas. Puedes hacerlo a través de un diario en el que plasmes tus pensamientos, acudiendo a un grupo de apoyo o solicitando ayuda profesional. La terapia te ofrecerá un espacio seguro donde validar tu duelo y recibir el apoyo emocional que necesitas y mereces. (Si lo deseas, puedes ponerte en contacto conmigo y te acompañaré en tu proceso)
Y, sobre todo, recuerda: tu dolor es tuyo y nadie tiene el derecho de decirte cómo sentirlo. La sanación comenzará en el momento en que te des permiso para sentir, recordar y llorar. Porque, aunque algunos duelos no sean visibles para todos, cada lágrima y cada recuerdo cuentan.
Referencia bibliográfica
Doka, K. J. (1989). Disenfranchised Grief: Recognizing Hidden Sorrow. Lexington Books.