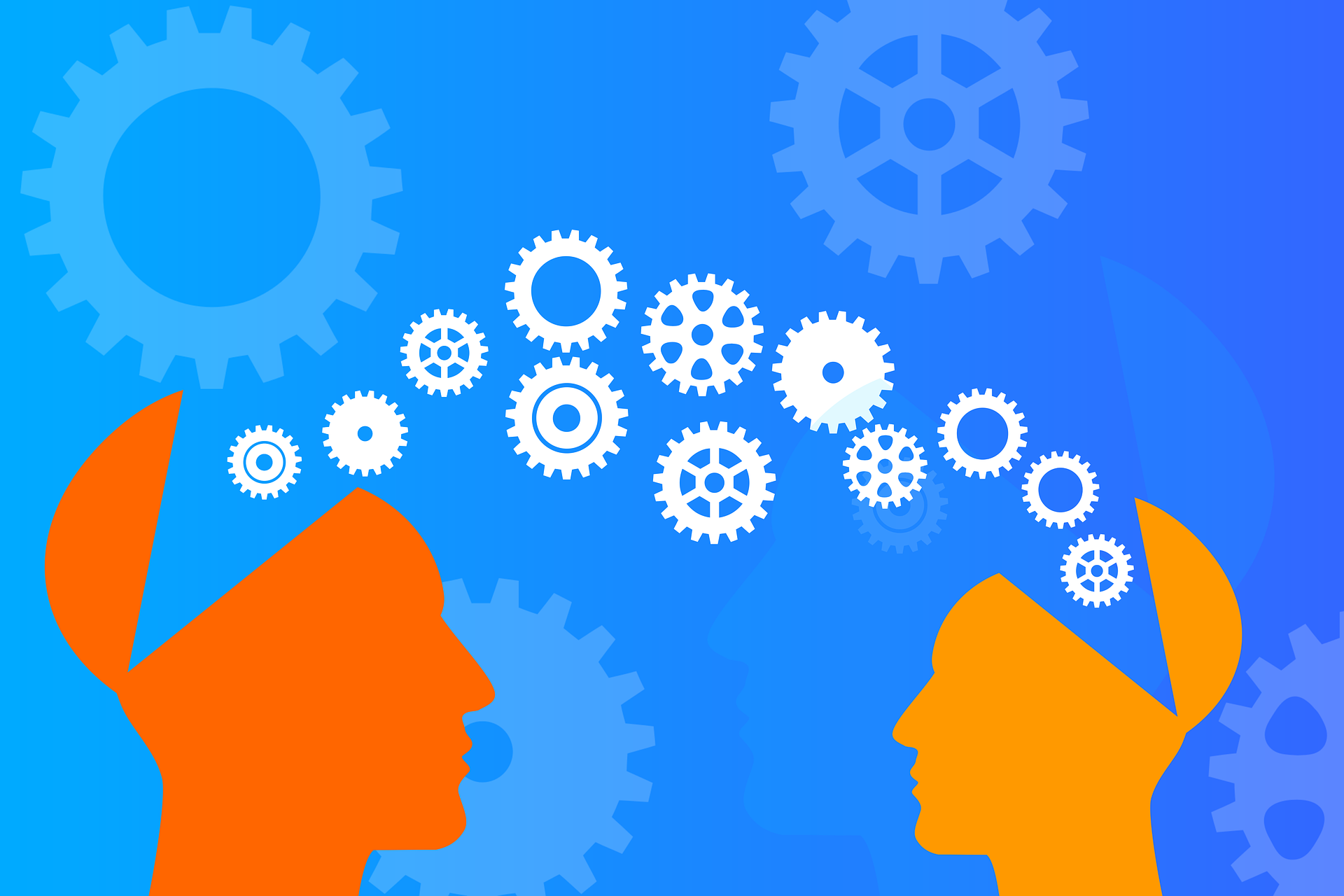Quitar la vida a otro ser humano es uno de los actos más extremos y perturbadores que puede llevar a cabo una persona. Semanas después de que Daniel Sancho confesase haber matado y descuartizado al cirujano Edwin Arrieta, mucha gente sigue preguntándose qué se le pudo pasar por la cabeza. Joven, guapo, hijo de uno de los actores más reconocidos y admirados de nuestro país, sin grandes problemas económicos (al menos aparentemente), educado en buenos colegios… Cuando alguien de estas características y tan alejado del perfil de asesino que suele aparecer en las noticias de sucesos comete un crimen así, es inevitable preguntarse: ¿Cualquiera puede matar en un momento dado y en determinadas circunstancias? ¿Qué puede llevar a alguien a cruzar esa línea y quitar la vida a otra persona?
En realidad, no existe una única respuesta que explique completamente por qué una persona llega a matar. Más bien, alcanzar ese extremo es producto de una interacción compleja de factores biológicos, psicológicos, sociales y ambientales que interactúan de manera única en cada individuo.
«El hombre es un lobo para el hombre»
Cuando Thomas Hobbes decía que «el hombre es un lobo para el hombre» algo de razón tenía. Los hombres se han matado entre sí desde la Prehistoria llevados por motivos muy variados: celos, venganza, defensa del territorio o del grupo, obtención de recursos, miedo… De hecho, el primer asesinato documentado de la historia tuvo lugar en Atapuerca hace nada menos que 430.000 años.
Así que, sí, los seres humanos matan y han matado a otros congéneres en cualquier cultura, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del planeta.
Sobre la capacidad del ser humano para hacer daño, habla la psicóloga Julia Shaw en una entrevista para BBC Mundo: «Todos debemos asumir que somos capaces de causar un gran daño a los demás. Y cuando comencemos a comprender lo que nos puede conducir por caminos oscuros, podemos comenzar a entender por qué otros los han elegido».
Y para refrendar esta afirmación, Shaw remite a un estudio sobre el que habla en su libro Hacer el mal. En dicha investigación, la mayoría de los participantes admitieron haber fantaseado con matar a otras personas, incluidos conocidos y seres queridos: «Estos pensamientos son normales. Por suerte, llevarlos a la realidad no lo es. Vemos a menudo que quienes acaban cometiendo asesinatos no fantasearon con eso como hacen los malos de las películas; en cambio, con frecuencia es el resultado de una pelea que va demasiado lejos o de los celos. La mayoría de las veces, el asesinato no es el resultado de la planificación meticulosa de un sádico o psicópata, es mucho más probable que sea una mala decisión de la que la persona se arrepiente inmediatamente y que la persigue para el resto de su vida».
La agresividad es innata, la violencia se aprende
Llegados a este punto, es fácil concluir que cualquiera tiene la capacidad de acabar con la vida de otra persona, lo que no significa que todos y todas vayamos a convertirnos en asesinos. O, dicho de otro modo, la agresividad es innata y forma parte de nuestra naturaleza; la violencia, sin embargo, se aprende.
Según asegura José Sanmartín en La mente de los violentos, los seres humanos tenemos la exclusiva de la violencia: «La agresividad es común al lobo y al humano. La violencia, no. La violencia depende íntimamente de lo aprendido a lo largo de la historia personal de cada uno. Según sea lo aprendido, se actuará en el campo agresivo. Si se ha aprendido que la vida del otro no vale nada, no será difícil saltar por encima de ese mandamiento impreso por la evolución de nuestra naturaleza que nos ordena no matar a un miembro de nuestra misma especie. La violencia, en definitiva, es una resultante de la incidencia de la cultura sobre la biología. Somos agresivos por naturaleza, pero violentos por cultura».

Duelo a garrotazos, Francisco de Goya.
¿Qué factores pueden influir en una persona para recurrir a la violencia más extrema?
Si bien cada caso es único y no hay un perfil psicológico universal que pueda aplicarse a todas las personas que cometen un asesinato, sí existen ciertos patrones y aspectos psicológicos genéricos que podrían influir en este tipo de comportamiento. Vamos a ver algunos:
1. Trastornos mentales
Es importante señalar que la gran mayoría de las personas con trastornos mentales no son violentas y que la presencia de una enfermedad mental no es un predictor confiable de comportamiento violento. Dicho esto, sí es cierto que hay ciertas psicopatologías que pueden estar asociadas con un mayor riesgo de violencia en circunstancias específicas, ya que pueden alterar el juicio, la percepción de la realidad, la toma de decisiones o dar lugar a respuestas desproporcionadas a la situación. Es el caso de abuso de sustancias, la esquizofrenia, el trastorno de personalidad antisocial o el trastorno bipolar, entre otros. Sin embargo, a menudo son solo un elemento añadido a una compleja interacción entre múltiples factores.
En el caso de la psicopatía, el hecho de que una persona tenga rasgos psicopáticos (falta de empatía, manipulación, falta de remordimiento, comportamiento antisocial) no significa necesariamente que tenga un trastorno de la personalidad.
Igualmente, el que alguien que acaba de cometer un asesinato se muestre tranquilo, desconectado emocionalmente y sin aparentes signos de remordimiento o arrepentimiento, como le ocurrió a Daniel Sancho, no significa necesariamente y en todos los casos que sea un psicópata. Otra posible explicación estaría en que es posible que su sistema interno haya puesto en marcha un mecanismo de defensa denominado disociación mediante el cual una persona desconecta su experiencia emocional y cognitiva de su conciencia y de lo que está viviendo.
En esencia, la disociación actúa como una especie de «apagado» emocional que permite afrontar circunstancias difíciles sin sentirse completamente abrumada por ellas. Esta desconexión puede reflejarse a través de síntomas como despersonalización, desrealización o amnesia disociativa.
(Si te interesa, puedes leer en este mismo blog el artículo Desrealización: Cuando tienes la sensación de estar viviendo en un sueño)
2. Desensibilización
La exposición constante a la violencia, ya sea en la vida real o a través de los medios de comunicación, y la normalización de ciertas conductas en la sociedad puede conducir a una pérdida gradual de la sensibilidad emocional hacia el sufrimiento de los demás. De este modo, lo que una vez fue inadmisible acaba volviéndose tolerable y aceptable. Si, además, ya se han protagonizado previamente episodios de agresividad o violencia, la escalada será más acusada y la desensibilización, aún mayor.
3. Ver al otro como causa de un daño, amenaza u obstáculo
Uno de los factores que pueden llevar a alguien a perpetrar actos de violencia extrema como el asesinato es ver a la otra persona como causante de un daño, una amenaza a la propia integridad o a la del círculo más cercano, o como un obstáculo para alcanzar ciertos objetivos. Desde esta perspectiva, es posible que se acaben interpretando las acciones o las palabras del otro como amenazantes o perjudiciales para los propios intereses, bienestar o seguridad.
Se trata de una percepción distorsionada en la que pueden influir desde experiencias previas a prejuicios, estereotipos y otros factores que afectan la manera en que interpretamos las intenciones de los demás. También las emociones. La sensación de que alguien supone una amenaza para mí o los míos puede generarme emociones muy intensas (miedo, ira, frustración) y acabar afectando negativamente a mi toma de decisiones y a mi control de impulsos. Esto, a su vez, interferirá con mi capacidad de considerar las consecuencias a largo plazo de mis actos y aumentará la probabilidad de una respuesta impulsiva o agresiva.
En el caso de Daniel Sancho, esta percepción podría haberle llevado a concluir que matar a Edwin Arrieta era la única manera de solucionar un problema que le tenía angustiado. Él mismo declaró a un programa de televisión: «Edwin me amenazaba a mí y a toda mi familia. Si no hacía lo que pedía… Me decía que ya sabía lo que era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer».

Daniel Sancho
4. Historia personal
Experiencias traumáticas, negligencia en la crianza, abuso en la infancia (físico, psicológico o sexual) o eventos percibidos como estresantes pueden afectar profundamente la forma en que las personas manejan sus emociones y responden a situaciones extremas e influir en su predisposición a la violencia. Del mismo modo, los traumas no resueltos pueden contribuir a reducir la capacidad de una persona para manejar de manera adaptativa situaciones difíciles.
La acumulación de episodios de comportamiento agresivo a lo largo del tiempo también podría contribuir a una desensibilización y minimización de la gravedad de determinadas acciones, facilitando que se produzca una escalada en la violencia. Muchas veces, la progresión es gradual y comienza con pequeños incidentes que, si no se abordan adecuadamente, podrían ir intensificándose hasta llegar a una situación irreversible.
Por supuesto, la historia personal no determina automática y necesariamente la propensión a la violencia. Aunque las experiencias pasadas pueden afectar profundamente a la persona, no constituyen una sentencia definitiva.
5. Situaciones de estrés, desesperación y angustia extremos
En situaciones de ira, miedo extremo o desesperación, las personas pueden actuar impulsivamente. La sensación de estar atrapado en una situación sin salida y la percepción de no tener otras opciones pueden llevar a soluciones desesperadas y a cometer actos violentos que en otras circunstancias no se plantearían.
A menudo, un homicidio acaba siendo el resultado de una serie de eventos y tensiones acumulados que el individuo no sabe afrontar. Disputas y conflictos interpersonales, problemas financieros, rupturas amorosas, abuso de sustancias u otras circunstancias que causen un nivel extremo de estrés y desesperación pueden llevar a un punto crítico.
En el caso de Daniel Sancho es posible que la idea de terminar con la relación que mantenía con su víctima acabase convirtiéndose en una obsesión constante. Los pensamientos rumiativos y repetitivos acerca de la situación podrían haber amplificado su estrés y ansiedad contribuyendo a la creencia de que el asesinato era la única solución.
6. Problemas de control de la ira y baja tolerancia a la frustración
La impulsividad, la falta de habilidades para manejar las emociones o un historial de ira incontrolada, resentimiento y hostilidad puede aumentar la probabilidad de que alguien recurra a la violencia en situaciones de conflicto o cuando se enfrente a desafíos que excedan sus estrategias de afrontamiento.
Daniel Sancho quería casarse con otra persona que no era Edwin y no supo canalizar la frustración que le suponía el hecho de que este se negase a terminar la relación. Al final recurrió a una forma extrema y desadaptativa de liberar la frustración y la rabia, sin pararse a pensar en las consecuencias.
Antes, su falta de habilidades para lidiar con la frustración y controlar su ira ya había provocado varios encontronazos con la justicia.
7. Pocas habilidades en resolución de conflictos
La incapacidad para manejar situaciones difíciles o comunicarse y negociar de manera constructiva y asertiva puede conducir a situaciones extremas. Hay personas que carecen de habilidades adecuadas para resolver conflictos de modo pacífico y tienden a recurrir a la violencia como única solución a sus problemas.
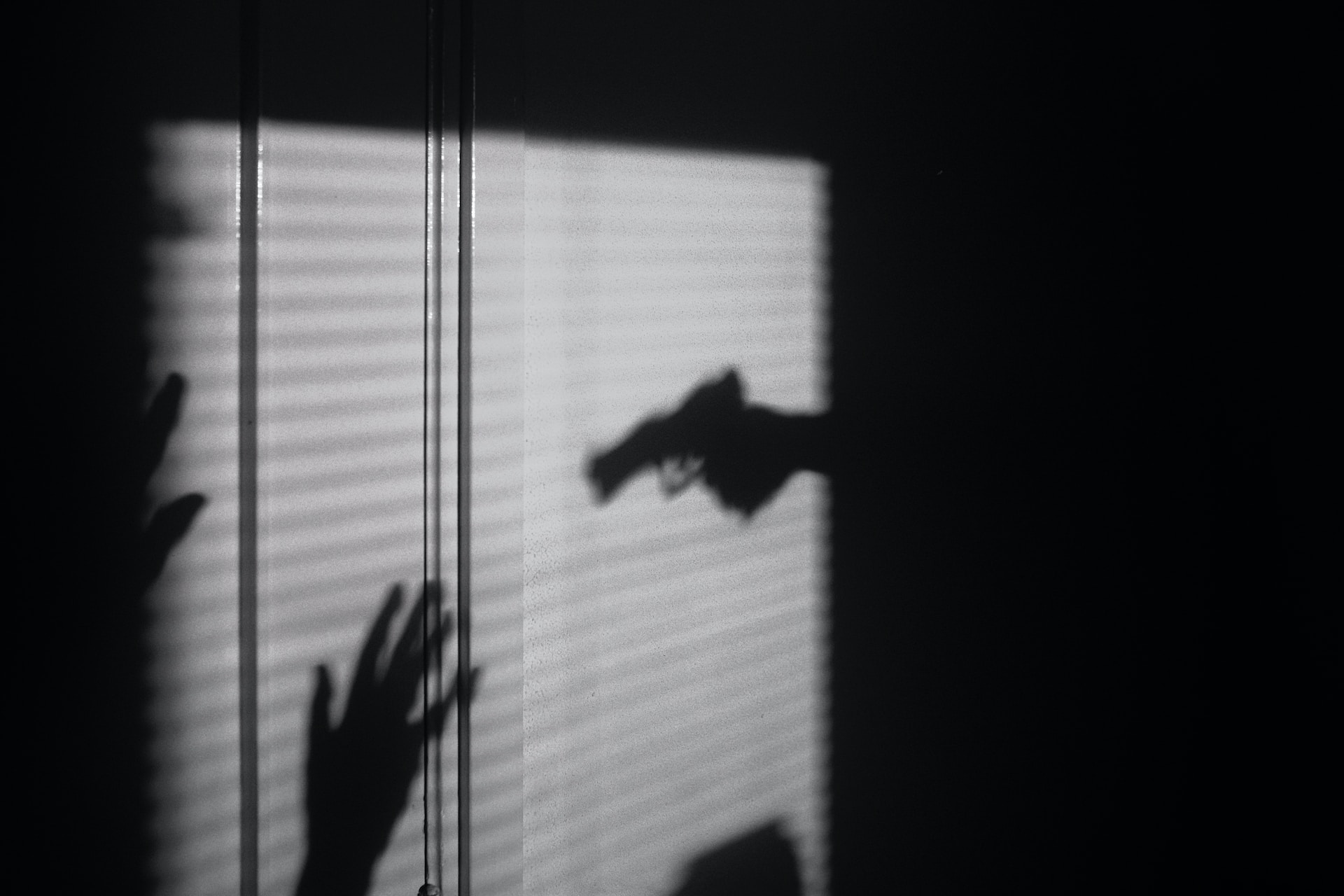
Foto de Maxim Hopman en Unsplash
8. Falta de empatía
La empatía y la compasión actúan como «freno» frente a la posibilidad de llevar a cabo un acto violento. A partir de ahí, es lógico inferir que si alguien carece de habilidades empáticas, tiene dificultades para conectarse emocionalmente con los demás y muestra una conciencia moral reducida será más propenso a recurrir a la violencia como forma de resolver problemas o descargar frustraciones. Al no conectar emocionalmente con la víctima y no comprender sus sentimientos es más fácil minimizar su sufrimiento.
9. Narcisismo
Creerse más listo que nadie, falta de empatía, aires de grandeza, necesidad constante de admiración y atención o echar siempre la culpa al otro son solo algunas manifestaciones del narcisismo. Obviamente, estas características no indican que alguien sea capaz de cometer un crimen. Sin embargo, ciertos aspectos de este rasgo pueden influir en la inclinación hacia actos violentos.
Además de caracterizarse por su falta de empatía, de la que hablaba en el anterior apartado, los sujetos que presentan un alto grado de narcisismo son especialmente sensibles a las críticas y a la percepción de ser menospreciados. Si sienten que su autoimagen está siendo amenazada, pueden reaccionar con ira o violencia como forma de defender su autoestima.
Igualmente, necesitan tener el control de todo. Un control rígido que aplican sobre su entorno y las personas que le rodean. Y si sienten que lo están perdiendo o que alguien está desafiando su autoridad, podrían recurrir a la agresión como una manera de restablecer su dominio o su autoridad.
Algo parecido ocurre con su deseo de dominación. Su necesidad de sentirse superiores y poderosos puede manifestarse en comportamientos violentos, incluido el asesinato, como un medio de imponer su supremacía y demostrar su poder.
10. Disonancia cognitiva
La teoría de la disonancia cognitiva, desarrollada por el psicólogo Leon Festinger, explora la incomodidad emocional y mental que uno siente cuando tiene creencias, actitudes o comportamientos que son discrepantes entre sí. En el contexto de un crimen, este concepto puede desempeñar un papel importante en la forma en que el perpetrador afronta y justifica su acción.
Teniendo en cuenta que un asesinato es un acto extremadamente grave y en conflicto con las normas sociales y morales que predominan en la sociedad, así como con los valores y principios de la mayoría de las personas, es normal que quien llegue a este extremo experimente una intensa disonancia cognitiva entre lo que ha hecho y su comprensión interna de lo que es correcto. Una posibilidad para reducirla es recurrir a la justificación, racionalizando y alegando que tenía razones válidas para hacer lo que hizo. Esta tendencia a justificarse, además, será mayor cuanto más irreversible sea la acción llevada a cabo.
Otro mecanismo para reducir la disonancia cognitiva es el sumergirse en el autoengaño. ¿Cómo? Distorsionando la realidad, omitiendo detalles incriminatorios o creando una narrativa que permita mantener una imagen positiva de uno mismo a pesar de las propias acciones.
Referencias bibliográficas
Sala, N., Arsuaga, J. L., Pantoja-Pérez, A., Pablos, A., Martínez, I., Quam, R. M., Gómez-Olivencia, A., Bermúdez de Castro, J. M., & Carbonell, E. (2015). Lethal Interpersonal Violence in the Middle Pleistocene. PLoS ONE 10(5)
Sanmartín, J. (2002). La mente de los violentos. Barcelona: Ariel
Shaw, J. (2019) Hacer el mal. Un estudio sobre nuestra infinita capacidad para hacer daño. Barcelona: Temas de hoy