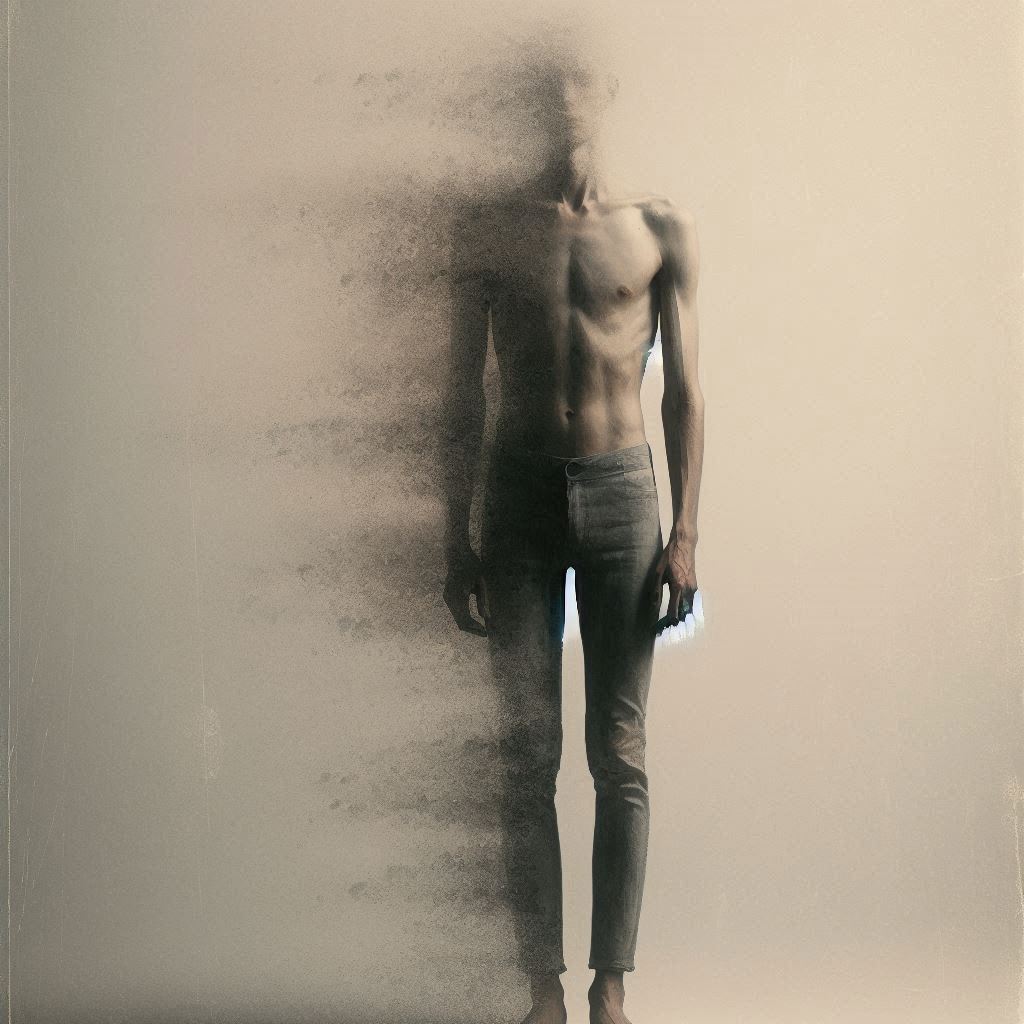Una semana después del accidente de tren de Adamuz, en Córdoba, muchos hemos notado cambios sutiles en cómo nos sentimos al viajar o al pensar en hacerlo: dudas que antes no estaban, una mayor inquietud, o una sensación de alerta repentina. Hay quienes se lo piensan más antes de subir a un tren, quienes viajan, pero con menos tranquilidad, y personas a quienes les vienen a la cabeza pensamientos que antes no aparecían: ¿y si vuelve a pasar?, ¿y si esta vez me toca a mí o a alguien cercano?
Estas reacciones no significan necesariamente que haya un problema psicológico ni que estemos exagerando. Tampoco implican que el tren haya dejado de ser un medio de transporte seguro. Lo que se ha visto alterado no es tanto la realidad objetiva como la sensación interna de seguridad, esa que suele mantenerse en segundo plano y a la que apenas prestamos atención hasta que algo la hace tambalear. Cuando ocurre una tragedia de este tipo, el miedo no afecta solo a quienes han estado directamente implicados ni se vive siempre de forma individual: también puede propagarse como una onda de impacto emocional y alcanzar a personas que no han tenido una relación directa con lo ocurrido.
En este artículo trataré de explicar qué nos ocurre a nivel psicológico cuando un suceso así impacta en la vida cotidiana y resquebraja esa sensación de confianza con la que funcionamos a diario.
Cuando lo que dábamos por seguro deja de serlo
Para muchas personas, coger un tren forma parte de lo cotidiano. Compras el billete, subes, te sientas y confías en que todo está bajo control. Es una confianza interiorizada, casi automática, que nos permite movernos y hacer planes sin vivir en alerta constante. Por eso, cuando ocurre un accidente grave, el impacto social no se queda solo en la conmoción por lo sucedido o la empatía con las personas afectadas. También aparece la incertidumbre: la pérdida de confianza en que ciertos sistemas funcionan de forma estable y fiable.
Cuando algo así sucede, esa sensación de seguridad se tambalea. Aquello que dábamos por seguro deja de sostenernos del mismo modo y la percepción de estabilidad cambia, aunque nuestra vida no se haya visto alterada de forma directa. Empiezan entonces a aparecer pensamientos que antes no estaban, como ese “podría haber sido yo”.

Foto de Adedotun Adegborioye en Unsplash.
La idea de que “ha sido algo puntual” ya no funciona
En muchos accidentes, nuestra mente intenta protegerse construyendo una explicación que reduce la amenaza: ha sido algo excepcional, una combinación poco probable de factores. Esa narrativa suele ayudar a que la alarma inicial baje y a que el miedo no se instale de forma duradera.
Sin embargo, en este caso, a lo ocurrido en Adamuz se sumaron otros accidentes ferroviarios en los días posteriores. Aunque las circunstancias, las causas y la gravedad no fueran las mismas, para la mayoría de las personas ese matiz importa menos que la sensación de repetición en un corto espacio de tiempo.
Cuando los hechos parecen encadenarse, la idea de excepcionalidad deja de funcionar como amortiguador emocional. La explicación tranquilizadora de “ha sido un caso raro que no volverá a ocurrir” pierde fuerza. Nuestro cerebro no se organiza solo a partir de datos objetivos, sino de patrones, y cuando algo parece repetirse, la confianza que sostenía la calma empieza a debilitarse.
A partir de ahí, la percepción cambia: la improbabilidad ya no protege del todo y la incertidumbre gana terreno. Incluso sin que el riesgo real aumente en la misma proporción, la mente empieza a procesar la información desde la sospecha más que desde la confianza.
Esa alarma interna que nos pone en alerta
Ante una amenaza percibida, el sistema nervioso activa de forma automática respuestas de protección. No espera a que pensemos ni a que comparemos datos o probabilidades. Su función no es analizar con calma, sino anticiparse. Por eso, tras un suceso como este, muchas personas notan una activación interna difícil de controlar: inquietud persistente, hipervigilancia, tensión muscular, dificultad para relajarse o pensamientos anticipatorios que aparecen sin buscarlos.
Estas manifestaciones no indican que algo esté funcionando mal. La dificultad suele aparecer al intentar gestionarlas, cuando tratamos de calmarnos únicamente a base de argumentos o explicaciones, como si comprender lo ocurrido fuera suficiente para que el malestar desaparezca.
Saber que el tren sigue siendo uno de los medios de transporte más seguros no siempre basta para tranquilizarse. De hecho, es frecuente que aparezca la idea de “sé que es seguro, pero no me siento seguro” . Esto no es una contradicción, sino la expresión de un desajuste habitual: lo que sabemos racionalmente y lo que sentimos físicamente no siempre avanzan al mismo ritmo. Podemos entender que el riesgo es bajo y, aun así, notar que el cuerpo sigue en alerta.
Para que esa activación vaya disminuyendo, hace falta tiempo y señales de seguridad repetidas que permitan comprobar que la amenaza no está presente de forma constante. Dar espacio a lo que se siente, sin forzarlo a desaparecer ni interpretarlo automáticamente como peligro real, forma parte del proceso de ir recuperando la calma.
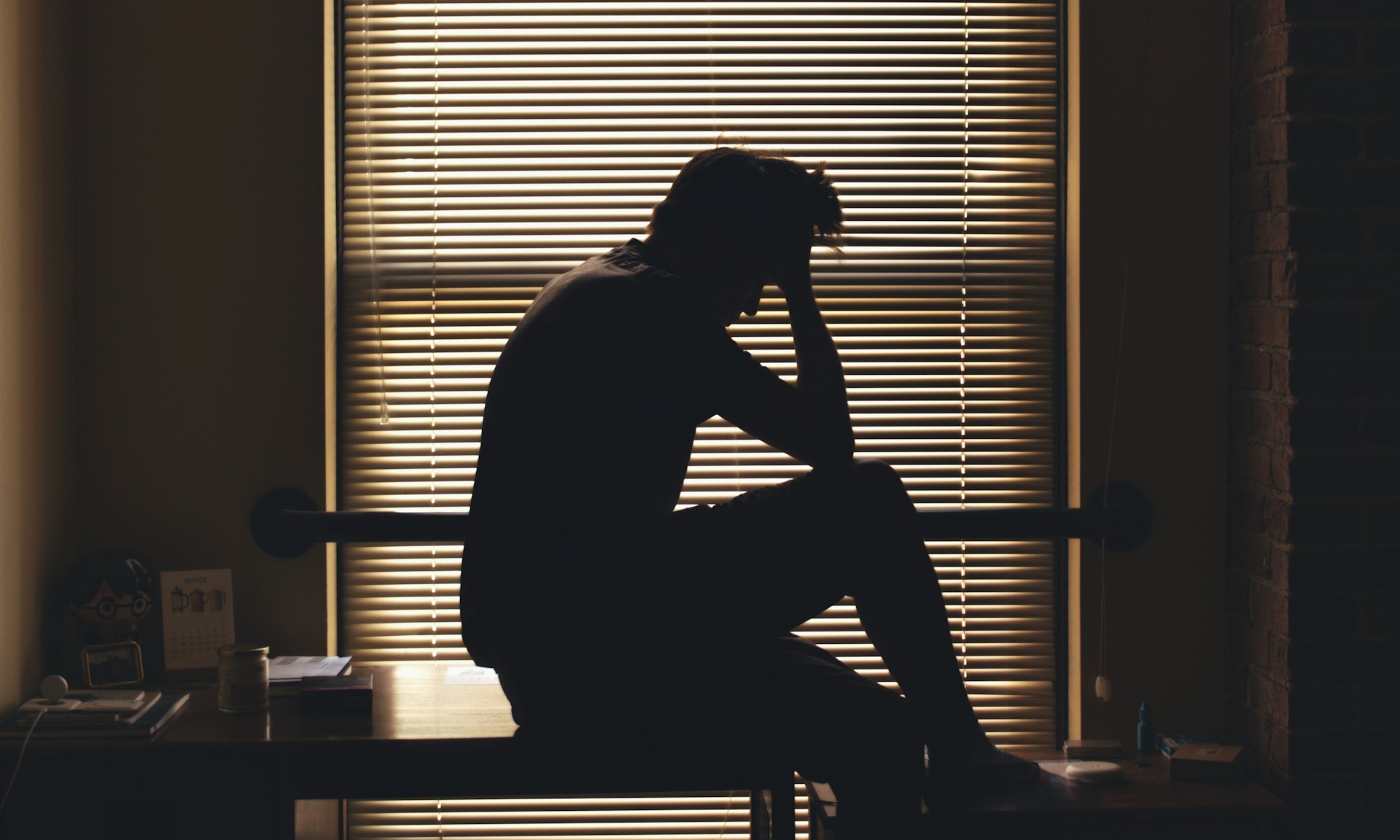
Foto de Adam Custer en Unsplash.
Trauma vicario: sentir miedo sin haber estado allí
Ante sucesos como el accidente de tren de Adamuz, muchas personas se preguntan por qué se sienten inquietas, con miedo o en alerta si no han estado allí, no han perdido a nadie cercano y su vida cotidiana continúa, al menos en apariencia, con normalidad. “No debería afectarme tanto”, se dicen.
Sin embargo, no es necesario vivir una experiencia traumática en primera persona para que deje huella. Hablamos de trauma vicario para referirnos al impacto emocional que aparece al exponernos al sufrimiento ajeno, especialmente cuando podemos imaginarlo, sentirnos identificados o pensar que podría habernos pasado a nosotros.
Esto ayuda a entender por qué una tragedia puede afectar a personas que solo la han conocido a través de relatos, imágenes o testimonios, pero también a quienes han estado cerca sin ser víctimas directas: profesionales de emergencias, personal sanitario, equipos de rescate o voluntarios que han ayudado en las primeras horas. En muchos casos, además, ese impacto no se nota de inmediato, sino que aparece con el paso del tiempo.
El sistema nervioso no distingue con precisión entre algo experimentado en primera persona y algo visto o imaginado con mucha intensidad. Cuando una historia conecta con nuestra sensación de fragilidad o nos hace sentir que algo podría habernos pasado a nosotros, la reacción emocional puede activarse igualmente.
Esto no quiere decir que esas reacciones sean exageradas o desproporcionadas. Son respuestas ante una amenaza percibida, aunque haya llegado a través de lo que les ha ocurrido a otros. Comprenderlo ayuda a dejar de juzgar lo que sentimos y a darle un lugar dentro de una experiencia colectiva que nos ha afectado más de lo que quizá esperábamos.
Cuando el miedo empieza a condicionar las decisiones
Cambiar rutinas o evitar ciertas situaciones no siempre es una huida. Por ejemplo, hay personas que en los días posteriores al accidente han evitado coger el tren o lo han hecho con mayor tensión. Esta evitación puntual puede cumplir una función de ajuste: el sistema necesita tiempo para procesar lo ocurrido y recuperar algo de calma.
La dificultad aparece cuando evitar se convierte en la estrategia habitual. Poco a poco, el miedo empieza a condicionar qué se hace y qué no, por dónde se va o qué se pospone. A veces, sin darnos cuenta, el margen de elección se va estrechando.
Cada vez que evitamos aquello que nos genera ansiedad, el alivio es inmediato. Pero ese alivio tiene un coste: el cerebro aprende que realmente había algo peligroso de lo que huir. Con el tiempo, el miedo no se reduce, sino que se refuerza y puede extenderse a situaciones neutras que antes no generaban malestar.
Este proceso suele activarse con más facilidad en personas con antecedentes de ansiedad, experiencias traumáticas previas o una fuerte necesidad de control. En estos casos, lo que ocurre en el presente conecta con miedos anteriores que ya estaban ahí y que encuentran una nueva forma de activarse.
El peligro de la sobreexposición informativa
Tras una tragedia colectiva es natural querer entender qué ha ocurrido. El problema aparece cuando esa necesidad de saber se desborda y se convierte en una exposición constante a la información que termina pasándonos factura.
La repetición continua de imágenes, testimonios o análisis —especialmente a través de los medios y las redes sociales— hace que el suceso se mantenga activo en la mente. En estas condiciones resulta difícil que la sensación de alerta disminuya, porque el cerebro interpreta que el peligro no ha pasado.
Aquí entra en juego un mecanismo conocido como sesgo de disponibilidad. Tendemos a percibir como más probable aquello que tenemos más accesible en la memoria, sobre todo cuando va acompañado de una fuerte carga emocional. No es que el riesgo real aumente en la misma proporción, sino que nuestra percepción del peligro se intensifica y la capacidad de valorar con calma pierde fuerza frente a la emoción.
Esta sobreexposición informativa puede generar la impresión de que estamos haciendo algo para manejar la situación, pero a medio plazo produce el efecto contrario. La inquietud permanece, aumenta el cansancio emocional y se dificulta que lo ocurrido se vaya asimilando.
Informarse no es en sí perjudicial. Lo que desgasta es hacerlo de forma repetitiva, sin descanso y sin espacio para que la experiencia pueda ir integrándose.

El mito de la normalidad: no hay una forma correcta de reaccionar
Cuando ocurre algo así, no solo reaccionamos a lo sucedido, sino también a cómo creemos que deberíamos sentirnos. Surgen comparaciones con quienes parecen no verse afectados, con quienes expresan mucho miedo o con quienes no dicen nada. De ahí nacen expectativas sobre cuál sería una reacción “normal”.
No existe una única forma correcta de responder emocionalmente. Algunas personas sienten miedo intenso; otras solo inquietud; otras apenas notan nada. Hay quien se activa y quien se bloquea, quien necesita hablar y quien prefiere silencio. Ninguna de estas respuestas, por sí sola, indica fortaleza o debilidad: depende de la historia personal, de las experiencias previas y del momento vital. No todos partimos del mismo lugar.
El malestar suele aumentar cuando estas diferencias se convierten en motivo de juicio. Reprocharse sentir “demasiado” o “demasiado poco” añade una presión innecesaria que dificulta elaborar lo ocurrido. Reconocer la diversidad de reacciones permite transitar la experiencia con menos exigencia y más margen.
Cuándo pedir ayuda
Lo habitual es que, con el paso de los días, todo lo que se ha removido vaya perdiendo intensidad. El recuerdo sigue ahí, pero la inquietud disminuye y la vida cotidiana se va recolocando. A veces, sin embargo, esa intensidad se mantiene.
Puede ser un buen momento para pedir ayuda cuando el miedo no baja, cuando la alerta se mantiene o cuando empiezas a notar que el malestar ocupa demasiado espacio. Por ejemplo, si los pensamientos anticipatorios son constantes, el cuerpo no consigue relajarse, la evitación empieza a generalizarse a situaciones aparentemente neutras o empiezas a tomar decisiones desde el miedo.
También conviene prestar atención cuando el malestar interfiere de forma clara en el día a día: dificultad para viajar, problemas de sueño, irritabilidad persistente o una sensación de desbordamiento que no remite.
Buscar apoyo profesional no significa que estés reaccionando “peor” que otras personas ni que haya algo mal en ti. Significa, simplemente, que lo ocurrido ha sobrepasado tus recursos en este momento.
Pedir ayuda, en este contexto, puede facilitar que la alarma baje y que el miedo no se cronifique. Es una forma de cuidado y una manera de recuperar margen para que el miedo no acabe marcando el camino. (Si lo deseas, puedes ponerte en contacto conmigo. Estaré encantada de acompañarte en tu proceso)