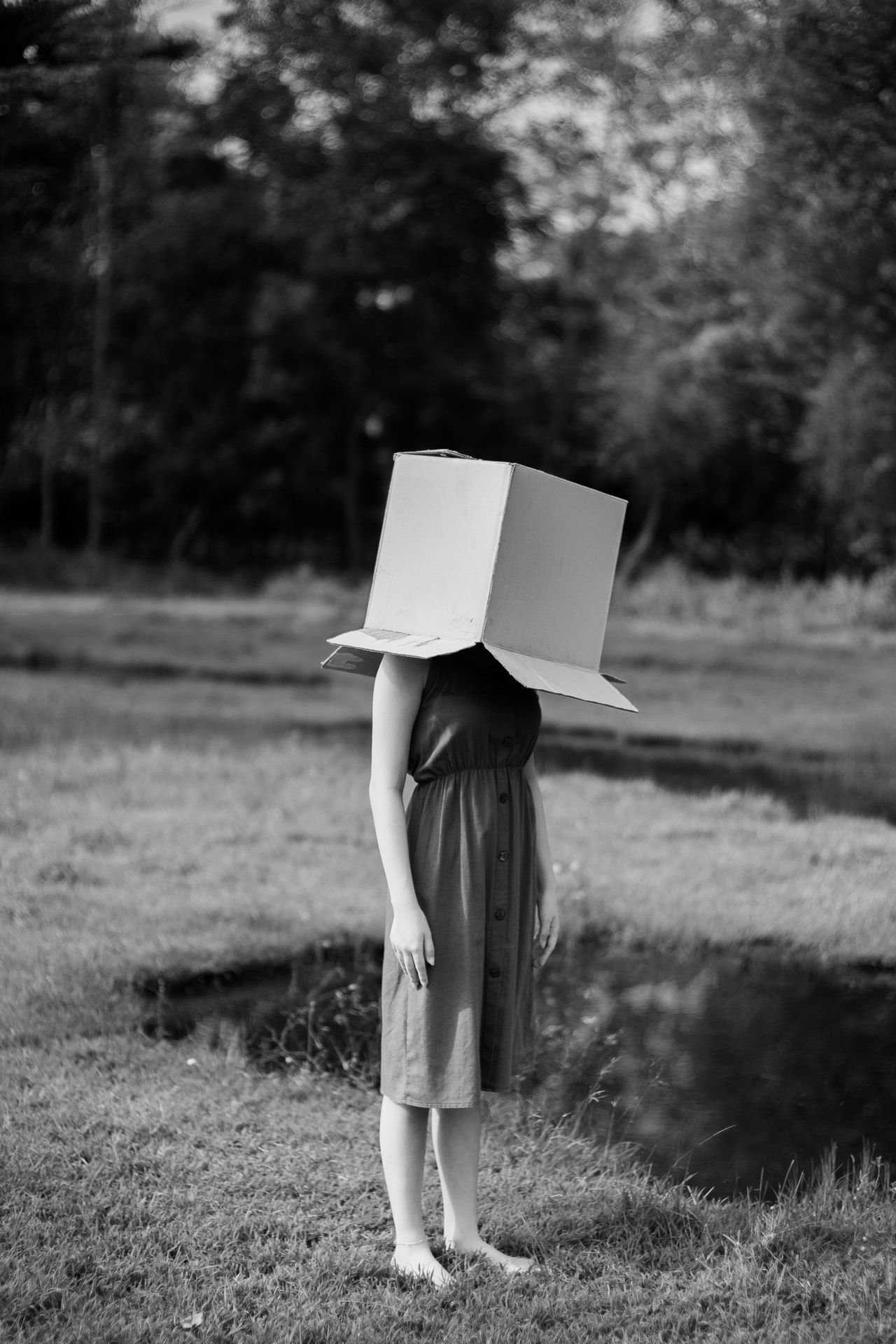Cuando experimentamos dolor físico lo habitual es hacer lo posible por eliminarlo. Para la mayoría de las personas se trata de una sensación desagradable, una señal que nuestro sistema nervioso nos envía para alejarnos de un peligro. Si acerco mi mano al fuego o me pillo el dedo con una puerta, la sensación de dolor hará que inmediatamente retire la mano. Por esto a veces resulta tan difícil comprender el porqué de las autolesiones y las razones que pueden llevar a alguien a hacerse daño, ya sea a través de cortes, quemaduras, golpearse, rascarse hasta hacerse heridas, etc.
Lo primero para poder entender este comportamiento es saber que las personas que lo llevan a cabo arrastran una enorme carga de sufrimiento. Sufrimiento que no saben gestionar de otro modo y que, en muchos casos, se ha prolongado durante un largo periodo de tiempo. En segundo lugar, más que al dolor que puede provocar una autolesión, debemos prestar atención a la función que cumple esta conducta, ya sea calmarse, castigarse, «sentirse vivo», anestesiarse…
En cuanto a la edad, aunque la mayoría de los afectados son jóvenes, cada vez son más los estudios que confirman que los adultos recurren a esta conducta más de lo que se cree.
¿Qué es una autolesión?
En su libro Vivir con disociación traumática, Onno Van de Hart define la autolesión o autoagresión como «un daño deliberado al propio cuerpo con el fin de afrontar el estrés, el conflicto interior y el dolor. Puede entenderse como acción sustitutiva de un afrontamiento más adaptativo a problemas abrumadores, muchos de los cuales llevan aparejadas demasiadas emociones y sensaciones (soledad, abandono, pánico, conflictos internos, recuerdos traumáticos) o muy pocas (insensibilidad, despersonalización, vacío, sentirse muerto)”.
En ocasiones, puede surgir de manera impulsiva e inesperada, incluso para la persona que la está realizando. Sin embargo, también puede haberse planificado o ser la consecuencia de un aprendizaje que se ha ido reforzando con el tiempo hasta hacerse automático.

La autolesión no implica necesariamente un intento de suicidio
Es importante distinguir entre comportamiento autolesivo e intento de suicidio. En el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) se especifica que la persona que lleva a cabo una autolesión no suicida lo hace con «la expectativa de que la lesión solo conllevará un daño físico leve o moderado (es decir, no hay intención suicida)».
Judith Hermann, por su parte, habla en su libro Trauma y recuperación de la relación entre autolesiones e intento de suicidio en el caso de las víctimas de abusos: «Es cierto que muchos supervivientes de abusos infantiles intentan suicidarse, pero hay una clara distinción entre las repetidas autolesiones y los intentos de suicidio. Autolesionarse está pensado no para morir, sino para aliviar un dolor emocional insoportable, y paradójicamente muchos supervivientes las consideran una forma de auto preservación».
Sin embargo, y aunque el objetivo de quien se autolesiona no es acabar con su vida, sí es cierto que hacerlo de forma repetida podría ser un predictor de posibles intentos de suicidio en el futuro. Al fin y al cabo, detrás de este comportamiento hay un malestar y un sufrimiento que en ciertas ocasiones puede llegar a hacerse intolerable.
Factores que influyen en la posibilidad de autolesionarse
Hay diversos factores que aumentan la posibilidad de que una persona recurra a las autolesiones:
- Dificultad para gestionar y regular las emociones. Problemas para identificar y/o expresar qué se está sintiendo. Sentirse incapaz de manejar ciertos sentimientos cuando son muy intensos o desagradables.
- Exceso de autocrítica y perfeccionismo. Hay personas excesivamente estrictas y exigentes consigo mismas que encuentran en las autolesiones una forma de dirigir su rabia y enfado hacia ellas mismas.
- Trastornos mentales. En ocasiones la autolesión forma parte de la sintomatología de ciertos trastornos psiquiátricos. Es el caso del trastorno límite de la personalidad (TLP), depresión mayor, trastorno por estrés postraumático, trastorno bipolar, trastornos de la conducta alimentaria, abuso de sustancias, trastornos disociativos, trastornos de ansiedad, etc.
- Experiencias estresantes o traumáticas en la infancia o la adolescencia. Enfermedades crónicas, intervenciones quirúrgicas, pérdida de familiares cercanos y, especialmente, haber sufrido maltrato, abuso (físico, sexual, bullying…) o negligencia. Según la investigadora estadounidense Tuppet Yates, hasta un 79% de pacientes con conductas autolesivas ha declarado haber sufrido algún tipo de abuso en la infancia.
- Ambiente familiar durante la infancia. Algunos padres con una baja capacidad de gestión emocional se desregulan cuando sus hijos expresan ciertas emociones. Al no saber cómo responder o calmar, se enfadan con ellos o los ignoran. En estos casos, es posible que el niño crezca tratando de ignorar sus propios sentimientos y sin atreverse a expresarlos. Sentirá que no tiene derecho a estar triste o enfadado, a emocionarse o a ser vulnerable como cualquier otro niño. Y uno de los mecanismos a los que podría recurrir en el futuro, en un intento desesperado por manejar un estado de ánimo que se le hace insoportable y que no sabe, o no puede, verbalizar o afrontar, es la autolesión.
- Ganancias secundarias. Cuando alguien que acaba de autolesionarse llama a un amigo o a un familiar y este se preocupa, le cura las heridas o va a visitarle, sin darse cuenta está favoreciendo que esa persona repita la conducta. Como explica Dolores Mosquera en su libro La autolesión. El lenguaje del dolor, «se incrementa la posibilidad de que la persona lo asocie a una respuesta de preocupación inmediata por parte de los demás, cuando una simple llamada diciendo ‘me siento sola’ no tendría los mismos resultados». Esto no significa, por supuesto, que haya que ignorar a la persona que se ha autolesionado, sino que deberíamos escucharla antes de que llegue a ese momento.
- Redes sociales. En internet circulan miles de vídeos e imágenes de autolesiones y esto puede incitar a los más jóvenes a llevar a cabo esta conducta. Por un lado, por el fenómeno de la imitación y aprendizaje vicario. Por otro, porque les aporta un sentido de identidad, de pertenencia a un grupo de iguales.

Qué función cumple la autolesión
Al principio del artículo, señalaba la necesidad de prestar más atención a los motivos que llevan a una persona a hacerse daño que al dolor en sí. Cuando alguien recurre a la autolesión puede buscar varias cosas:
1. Sentirse vivo
Hay quienes sienten un enorme vacío emocional y esa ausencia de emociones les provoca a la vez la sensación de no ser reales, de estar soñando. En este caso, encuentran en la autolesión una forma de volver a la realidad, de poder sentir, aunque sea dolor. «Al menos así, sé que estoy viva, que no soy un robot. Es un alivio poder sentir algo más que ansiedad, vacío o esta profunda soledad», confesaba una paciente.
Esto ocurre, sobre todo, en casos de estados disociativos en los que hay despersonalización, es decir, cuando la persona se siente desconectada de su cuerpo. De algún modo, la autolesión ayuda a volver a la realidad y a acabar con esa sensación de extrañeza.
(En este mismo blog puedes leer el artículo «Despersonalización: ¿Por qué me siento desconectado de mi cuerpo?»)
2. Anestesiarse para no sentir
Cuando no hay estrategias suficientes para afrontar situaciones difíciles que provocan ansiedad o estados emocionales muy intensos, hacerse daño se convierte en una especie de ‘anestesia’ similar a la que busca el adicto, que consume para olvidarse de su malestar. «Cuando me corto me relajo inmediatamente, es como si todo el agobio desapareciera».
Entre otras cosas, lo que está ocurriendo es que cuando los receptores del dolor se activan y envían una señal al cerebro de que se está produciendo un daño, este inmediatamente pondrá el foco en ello y se ‘olvidará’, al menos de momento, de otras preocupaciones, pensamientos o emociones que estén desbordando a la persona. Además, debido a las endorfinas que se liberan, cuando el dolor desaparezca quedará una sensación de calma y relajación que es justo lo que se buscaba con la autolesión. El problema está en que, como ocurre también en las adicciones, ese alivio es temporal y no tardará en presentarse de nuevo la necesidad de volver a autolesionarse para recuperar esa relajación.
3. Autocastigarse o castigar a otros
Pensar mal de un ser querido; sentirse responsable de haber sufrido abusos o algún tipo de agresión; ingerir más comida de la deseada; sentir que se ha fallado a otra persona… El sentimiento de culpa por haber hecho o dejado de hacer o por haber dicho o dejado de decir algo puede ser tan abrumador que el castigo a través de la autolesión se convierte en el único medio de ‘redimirse’.
Da igual si eso que se cree haber hecho mal es real o no. En algunas personas que recurren a las autolesiones hay tal hipersensibilidad a las reacciones de los demás que cualquier gesto, palabra o tono puede llevarles a sentir que no son merecedores de amor o que hay algo inadecuado en ellos.
En una formación sobre trauma, el psiquiatra argentino Adrián Cillo explicaba que las heridas auto infligidas también son, a veces, ejemplos de un patrón invertido de autocuidado: «Si los pacientes han sido castigados al expresar o sentir una emoción determinada, tenderán a hacer lo mismo cuando sean adultos. El malestar no es aceptable, con lo cual se castigan a sí mismos por ser malos causándose incluso más daño».
Pero la autolesión no solo tiene la función de castigarse a sí mismo. A veces, una persona puede hacerse daño para castigar a otros.
4. Sentir que se tiene el control sobre uno mismo
Probablemente, la mayoría de nosotros hemos pasado por experiencias que nos superaban y nos hicieron sentir que no teníamos el control sobre nuestra vida. Esa sensación que para muchos resulta más o menos desagradable, en el caso de algunas personas puede llegar a ser realmente desestabilizadora. Hasta el punto de recurrir a la autolesión como una manera de sentir que se puede controlar algo, aunque solo sea el dolor físico. Sin embargo, se trata de una percepción tan irreal como ineficaz que, además, impide aprender y adoptar conductas alternativas más adaptativas.
A menudo, estas personas crecieron en un entorno desorganizado y caótico donde ni su intimidad, ni sus sentimientos y necesidades fueron validados y respetados. Y aprendieron que lo único que sí podían controlar era su propio cuerpo («No puedo controlar el daño que me hacen otros, pero sí el que me hago yo»).
5. Pedir ayuda
Muchos creen que quienes se autolesionan lo hacen para llamar la atención. Y en cierta medida es cierto si no nos quedamos en lo superficial y somos capaces de interpretar esa llamada de atención como una petición de ayuda de alguien que no sabe expresarse de otra forma. Hay personas que no se sienten vistas o que tienen dificultades para mostrar su malestar emocional y encuentran en la autolesión el único modo de que se ocupen de ellas, les pregunten o las cuiden.
Y en el caso de que alguien se haga daño para llamar la atención (una adolescente que amenaza a su madre con hacerse daño si le quita el móvil), quizás sea necesario ir más allá y preguntarse qué hay debajo de esa estrategia, qué está ocurriendo en el mundo interno de esa persona.
6. Sentirse cuidado y protegido
Entre las funciones que tiene la autolesión está la de sentirse cuidado por los demás, pero también la de cuidarse a sí mismo. En el primer caso, algunas personas creen, erróneamente, que los demás les quieren y se preocupan por ellos solo si les cuidan e impiden que se hagan daño. Es el caso de Rosa. Siempre está pensando que nadie la quiere ni se preocupa por ella y recurre a conductas autodestructivas esperando, de forma inconsciente, que los demás la detengan. Cree que si alguien la quiere de verdad se dará cuenta y no dejará que se haga daño. Esta fantasía de ser cuidada impide que tome conciencia de su dependencia y que comprenda que ella es la única que puede rescatarse a sí misma.
En el segundo caso, cuando alguien se hace un corte o una herida, luego va a tener que curarse y ocuparse de esas lesiones. En estos casos la autolesión puede representar una forma de cuidado que quizás no tenga en su vida.
7. Comunicar y expresar el propio malestar o sufrimiento
A veces, la persona no tiene la capacidad necesaria para poder verbalizar su malestar emocional o la intensidad de su sufrimiento. La autolesión se convierte entonces en forma de comunicar aquello que no sabe expresar en palabras. Un modo de transmitir y hacer visible lo que se siente, no solo para los demás, sino, a veces, también para uno mismo («Me hago daño para que entiendan cómo me siento»).
Como explica Dolores Mosquera, «la acción conlleva alivio, mientras que verbalizar y compartir requiere un esfuerzo tremendo y un repertorio de habilidades de las que carece la persona, que recurre a la acción como forma de comunicación».
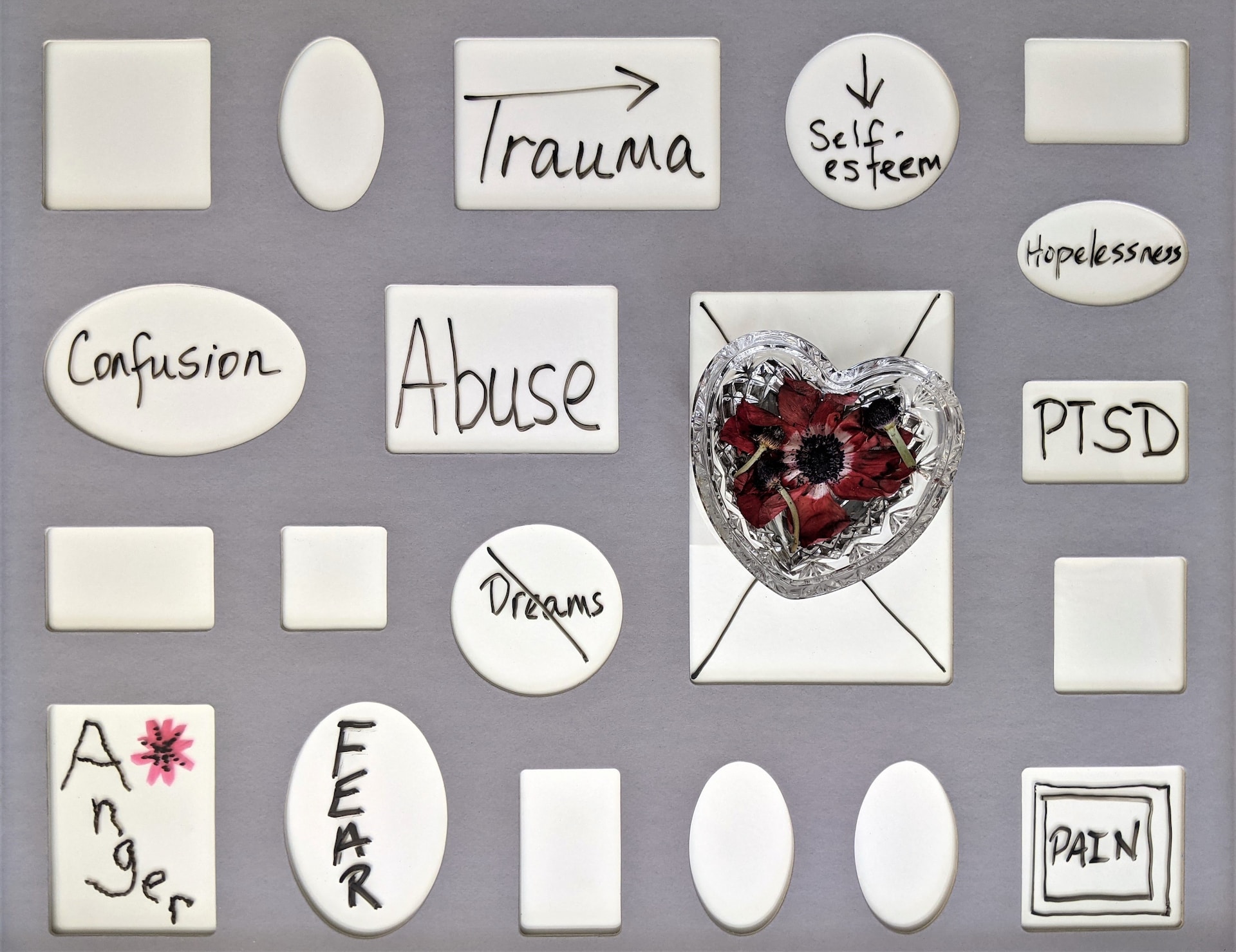
8. Regularse emocionalmente
La carencia de recursos internos hace que se sienta la emoción como algo desbordante que no puede controlarse o frenar. Ira, frustración, culpa, tristeza o vergüenza pueden llegar a ser sumamente desestabilizadoras cuando uno siente que no puede regularlas o salir de ellas, o que nadie puede ayudarle a calmarlas. En estas situaciones, la herida auto infligida aparece como un mecanismo eficaz (aunque patológico) a corto plazo para detener esa emoción que angustia y desestabiliza.
Algunas personas que se lesionan tienen mucho miedo a ‘explotar’ y descargar su ira sobre otros. Cuando la emoción no es muy fuerte, pueden arrojar un objeto o romper algo y quedarse tranquilas. Pero si esa rabia se hace demasiado intensa es posible que opten por hacerse daño. Si esto hace que uno se sienta más tranquilo y menos tenso, la probabilidad de que repita la conducta se incrementará. El problema radica en que este alivio inmediato, lejos de ser una solución, reforzará esta conducta desadaptativa y no permitirá que se adquieran recursos que funcionen a largo plazo.
La importancia de pedir ayuda profesional
Teniendo en cuenta que la autolesión es un mecanismo desadaptativo de afrontamiento al que se recurre cuando no hay unos recursos internos adecuados, la ayuda profesional resulta imprescindible y no solo para acabar con estas conductas. También es necesario que la persona encuentre otras herramientas para no tener que volver a hacerse daño. En terapia aprenderá, entre otras cosas, a:
- Tolerar mejor la angustia y la frustración.
- Identificar, expresar y regular sus emociones de un modo adaptativo.
- Controla la impulsividad.
- Mejorar la autoestima.
- Establecer relaciones sanas con los demás.
(Si lo deseas, puedes ponerte en contacto conmigo y estaré encantada de ayudarte)
Referencias bibliográficas
Herman, J. (2004). Trauma y recuperación: Cómo superar las consecuencias de la violencia. Madrid: Espasa Calpe
Mosquera, D. (2008). La autolesión. El lenguaje del dolor. Madrid: Pléyades
Yates, T. M. (2009). Developmental pathways from child maltreatment to nonsuicidal self-injury. En M. K. Nock. (Ed.), Understanding Nonsuicidal Self-Injury: Origins, Assessment and Treatment (pp. 117-137). Washington DC, Estados Unidos: American Psychological Association