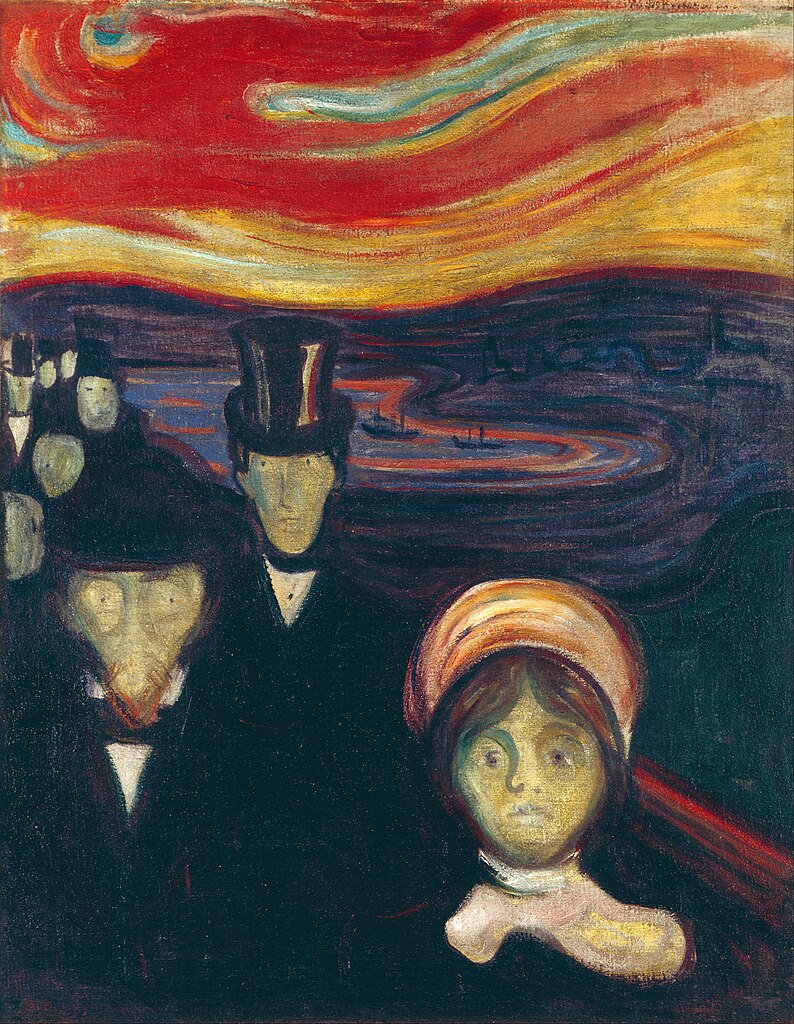¿Uno tus peores miedos es sentirte avergonzado, tonto o torpe frente a los demás? ¿Eludes muchas actividades y hablar con gente por temor a que te critiquen o te juzguen? ¿Casi siempre evitas situaciones en las que la atención de los demás pueda recaer sobre ti? Si has respondido afirmativamente a estas preguntas, quizás sufras ansiedad social, un trastorno conocido también como fobia social y caracterizado por un miedo persistente e intenso a ser observado, juzgado, evaluado negativamente o ridiculizado por los demás. Se trata de un problema asociado a menudo con la timidez, pero la ansiedad social va mucho más allá y de esto vamos a hablar en este artículo.
El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) define el trastorno de ansiedad social (fobia social) como el «miedo o ansiedad intensa en una o más situaciones sociales en las que el individuo está expuesto al posible examen por parte de otras personas».
En realidad, el miedo es una emoción tremendamente útil que nos ayuda a identificar algo hostil en el entorno o a reaccionar ante situaciones que podrían ser peligrosas para nosotros. Sin embargo, esta emoción también está mediada por la interpretación que hace nuestro cerebro ante una determinada circunstancia. Si, por ejemplo, mi cerebro interpreta el hecho de hablar en público o ir a una fiesta donde hay personas que no conozco como situaciones peligrosas, todo mi organismo se pondrá en alerta para enfrentarse a un hipotético peligro que solo está en mi mente.
Esto no significa que sea un problema en sí mismo ponernos nerviosos en determinadas interacciones sociales, por ser nuevas para nosotros o porque nos toque ser el centro de atención, por ejemplo. Es incluso adaptativo, porque nos prepara para afrontar este tipo de circunstancias. El problema aparece cuando el nerviosismo y la incomodidad son tan abrumadores que nos generan un nivel muy elevado de angustia y malestar, que es justo lo que ocurre en la fobia social.
Hipervigilancia, evitación y autoevaluación constante
Estas son algunas de las características de la ansiedad social:
- Puede circunscribirse a uno o varios ámbitos (trabajo, escuela, fiestas, actividades diarias…). Por ejemplo, hay quien se angustia si tiene que asistir a reuniones o realizar presentaciones en el entorno laboral, pero se siente cómodo en circunstancias más informales, como encuentros con amigos o familiares. Otras personas, sin embargo, se manejan mejor en ámbitos más estructurados y previsibles que en encuentros sociales en los que prima la espontaneidad.
- La persona afectada tiende a evitar las situaciones sociales que le provocan ansiedad y si las afronta y se mantiene en ellas lo hace a costa de mucho miedo y una elevada angustia. Precisamente, lo que mantiene el problema en gran parte es esa apremiante necesidad por evitar las situaciones o huir de ellas, ya que el miedo se refuerza y se hace más poderoso.
- Causa malestar clínicamente significativo, así como el deterioro de las interacciones en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento diario de la persona.
- Hay una autoevaluación constante. Alguien con fobia social está tan pendiente de todo lo que hace o dice que acaba bloqueándose. Hasta el punto de no ser capaz de relacionarse de forma espontánea, que es justo lo que suele requerir una interacción social.
- Se amplifican las señales sociales que se reciben como amenazantes y se sobreanaliza cualquier comentario o gesto de las personas con quienes se está interactuando. Es como si su sistema de alerta estuviera hipersensibilizado y se activase con cualquier estímulo. Así, alguien con ansiedad social puede ponerse a la defensiva con cualquier mirada o comentario, aunque sean neutros o, incluso, positivos.
- A veces se presta tanta atención a las propias sensaciones corporales que acaban amplificando su intensidad y, por tanto, el malestar.
En qué situaciones puede presentarse
Hay una gran variedad de situaciones, muchas de ellas cotidianas, que pueden convertirse en un auténtico suplicio para quien sufre ansiedad social:
- Conocer gente nueva.
- Participar en charlas o reuniones informales.
- Iniciar o mantener una conversación.
- Asistir a fiestas o eventos sociales.
- Hablar en público.
(En este blog puedes leer el artículo «Miedo a hablar en público, un temor muy común que puede superarse») - Salir con alguien en una cita.
- Asistir a una entrevista de trabajo.
- Preguntar al profesor o responder una pregunta en clase.
- Tener que hablar con un cajero en una tienda o pedir la cuenta en un restaurante.
- Hacer cosas cotidianas en presencia de otros, como comer o beber frente a otras personas o usar un baño público.

Imagen de Freepik
Diferencias entre ansiedad social y timidez
Aunque ansiedad social y timidez están relacionadas y comparten características, como la incomodidad en situaciones sociales, hay diferencias significativas que conviene conocer para no confundirlas.
- Concepto. La timidez se refiere a una tendencia personal a sentirse incómodo, inseguro o cohibido en situaciones sociales, especialmente cuando se interactúa con personas desconocidas o en contextos nuevos. La ansiedad social, sin embargo, es un trastorno de ansiedad más severo y debilitante que provoca un miedo intenso a ser juzgado negativamente por los demás. Tampoco debemos confundir timidez con introversión. Esta última es un rasgo de la personalidad que describe a personas que prefieren ambientes tranquilos y solitarios antes que situaciones sociales activas y estimulantes.
- Intensidad. La incomodidad que implica la timidez es mucho más moderada que los síntomas que acompañan a la ansiedad social y que pueden llegar a ser desproporcionadamente intensos y discapacitantes.
- Impacto en la vida diaria. A diferencia de lo que ocurre con la fobia social, la rutina de una persona tímida no tiene por qué verse afectada ni tampoco su desempeño en ámbitos como el trabajo, los estudios o las relaciones sociales. Pueden no gustarle las comidas de trabajo o las fiestas con mucha gente o mostrarse retraída en reuniones familiares o con amigos, sin que esto le suponga un sufrimiento.
- Autopercepción y autoevaluación. El hecho de experimentar cierto grado de nerviosismo no implica necesariamente que una persona tímida tenga una percepción negativa de sí misma. De hecho, al autoevaluarse tenderá a ser menos severa y a no enfocarse tanto en sus posibles errores.
- Comportamiento en situaciones sociales. Aunque pueden mostrar cierta incomodidad o retraimiento, las personas tímidas no suelen evitar situaciones sociales ni adoptar conductas de seguridad tan marcadas como quienes sufren ansiedad social. Quizás estén más calladas y retraídas, pero no necesariamente experimentan ansiedad o miedo al relacionarse con los demás.
- Relaciones Interpersonales. Pese a tener dificultades iniciales para abrirse a nuevas personas, a las personas tímidas les cuesta menos establecer relaciones estables y satisfactorias.
Así se muestra la ansiedad social
Los síntomas pueden ser físicos, emocionales, cognitivos y conductuales.
Señales físicas
- Taquicardia o palpitaciones. El corazón late más rápido de lo normal, lo que puede causar una sensación de palpitaciones o golpes fuertes en el pecho. Esto ocurre como una respuesta natural del cuerpo al estrés, conocida como ‘respuesta de lucha o huida’.
- Sudoración excesiva, incluso en situaciones que no justifican este nivel de respuesta, como en lugares fríos o con poca actividad física. Todo esto lleva a taparse más y, en consecuencia, a sudar con más intensidad.
- Temblores o sacudidas en manos, voz o cuerpo que pueden llegar a ser perceptible para los demás, lo que incrementa la ansiedad en situaciones sociales.
- Dificultad para respirar, que en algunos casos lleva a la hiperventilación.
- Sensación de mareo, aturdimiento o incluso desmayo.
- Agarrotamiento y tensión muscular, sobre todo en el cuello, los hombros y la espalda.
- Náuseas o malestar gastrointestinal.
- Rubor. Este síntoma es particularmente perturbador porque es visible para los demás.
- Deseo urgente de orinar.
- Sensación de opresión en la cabeza.
- Sequedad en la boca.
- Sensación de frío (escalofríos) o calor.
Síntomas emocionales y cognitivos
- Miedo abrumador a situaciones en las que la persona cree se la juzgará, criticará o humillará por exagerada, histérica, loca, rara…
- Inseguridad. Sentimientos de inferioridad y baja autoestima; creencia de que uno es inadecuado o que inevitablemente cometerá errores; y preocupación excesiva por el juicio de los demás.
- Anticipación negativa. Preocupación constante acerca de situaciones sociales futuras, lo que hace que el malestar ya empiece a sentirse mucho antes del momento de la interacción.
- Aversión a ser el centro de atención, lo que puede ocurrir en presentaciones, reuniones o incluso conversaciones informales.
- Autoevaluación crítica. Tendencia a revisar y analizar minuciosamente cada interacción social y enfocarse en los posibles errores cometidos.
- Sensación de aislamiento y soledad.
- Represión de la ira. Un estudio llevado a cabo por el investigador Rupert Conrad y un grupo de colaboradores encontró que las personas con trastorno de ansiedad social presentan niveles más altos de ira, pero también una fuerte tendencia a reprimirla.
- Quedarse en blanco y no poder hablar con soltura y claridad, a veces, incluso en interacciones con personas conocidas.
- Pensamientos negativos como «Les estoy aburriendo», «Seguro que piensan que soy tonto», «No voy a saber qué decir», «Estoy haciendo el ridículo», «No voy a caer bien», «Se van a reír de mí»…

Imagen de storyset en Freepik
Síntomas conductuales
- Evitar situaciones como reuniones, fiestas, presentaciones, entrevistas de trabajo y otras actividades que impliquen interacción social. La persona inventa todo tipo de excusas para no acudir o, en ocasiones, busca a alguien que la acompañe y le ayude a pasar el ‘mal trago’.
- Aislamiento social. Reducción significativa del contacto con amigos, familia y compañeros de trabajo o estudios y preferencia por actividades solitarias hasta el punto de evitar establecer nuevas relaciones (no es que no quieran interactuar, sino que se sienten incapaces de hacerlo).
- Conductas de seguridad para minimizar el riesgo de ser observado o juzgado negativamente y suavizar o suprimir la ansiedad. Algunos ejemplos: hablar en voz baja; evitar el contacto visual; llegar tarde para evitar presentaciones; recurrir a un exceso de maquillaje con objeto de que no se perciba el rubor si aparece; situarse de forma estratégica en reuniones, en clase, restaurantes…; cruzarse de brazos, esconder las manos o meterlas en los bolsillos para que no se note si tiemblan o sudan, etc.
- Controlar continuamente lo que se dice o si se está causando una buena impresión.
- Practicar y ensayar mentalmente conversaciones y situaciones para tratar de reducir la ansiedad.
- Hablar aceleradamente con la esperanza de terminar pronto y reducir el tiempo que se está expuesto al ‘examen’ de quienes escuchan.
- Consumo de ansiolíticos, alcohol u otra sustancias con objeto de atenuar la ansiedad anticipatoria y sus síntomas. Sin embargo, esto, que comienza siendo un intento de ‘solución’, termina convirtiéndose en un problema aún mayor, ya que al final acaba cayéndose en una adicción. De hecho, no es raro que la ansiedad social sea la puerta de entrada al alcoholismo.
Factores que influyen en su aparición
Pese a que el origen de la ansiedad social está relacionado con cierta predisposición biológica, para que se acabe desarrollando el trastorno, tienen que darse también otros factores:
- Características personales. El temperamento y ciertas variables de personalidad, como el grado de neuroticismo o introversión, el perfeccionismo, las habilidades sociales o la sensibilidad a la ansiedad pueden influir en distinta medida en la aparición de la ansiedad social.
- Estilo de crianza. En la investigación que mencioné antes, Conrad observó también en las personas con ansiedad social una mayor tendencia a presentar un estilo de apego inseguro preocupado (también denominado ansioso o ambivalente).
- Haber tenido malas experiencias. Si en el pasado hemos tenido malas experiencias a nivel social, es probable que nos cueste más relacionarnos. Por ejemplo, si sufrí bullying en el colegio, me ridiculizaron, maltrataron o me sentí humillada en alguna ocasión es lógico pensar que me mostraré mucho más insegura y temerosa a la hora de conocer gente nueva y de relacionarme en general. Mi mente se pondrá en guardia enviándome mensajes del tipo «Ten cuidado», «No te fíes», etc.

Imagen de Freepik
Qué hacer
Si te sientes identificado/a con lo dicho hasta ahora, te doy algunas pautas que pueden ayudarte:
- Toma conciencia del problema. A veces nos protegemos tras el «es que soy tímido/a», precisamente por el miedo a sentirnos rechazados, pero si queremos solucionar el problema lo primero es admitirlo y aceptarlo. Y, sobre todo, comprender que tener un problema no significa «ser el problema».
- Aprende a no adelantarte a lo que va a suceder porque al final lo más seguro es que tu previsión no se corresponda con lo que suceda y habrás sufrido sin necesidad.
- Identifica los pensamientos negativos que aparecen cuando estás en situaciones sociales o prevés que vas a estarlo. Luego, trata de analizarlos y cuestionarte hasta qué punto esas creencias que te provocan ansiedad son reales o, por el contario, no tienen ninguna evidencia que las sustente. Y si te pones en lo peor, piensa al menos en tres alternativas a la que tú te has imaginado.
- Paso a paso. A la hora de ir enfrentándote a las situaciones que te producen temor, es mejor que lo hagas de forma progresiva. Empieza por situaciones que te generen menor nivel de ansiedad y, a medida que las superes, sigue con las de mayor dificultad. Por ejemplo, si temes debatir y dar tu opinión en una conversación, prueba antes a discutir sobre un tema con alguien cercano que te inspire confianza. O empieza por asistir a reuniones con un número reducido de personas que sean ya conocidas y te hagan sentir a gusto, antes de acudir a encuentros más multitudinarios o con desconocidos. Y cuando alcances un logro, por pequeño que sea, reconócelo y celébralo.
- Comparte tus temores con personas de tu confianza y háblales sobre lo que te ocurre. A menudo, la gente es más comprensiva de lo que crees y tratará de facilitarte las cosas.
- Busca estrategias de afrontamiento que te ayuden, desde practicar la respiración abdominal, por ejemplo, a visualizar situaciones sociales de manera exitosa. Las verbalizaciones también pueden ayudarte. Nuestro diálogo interno juega un papel clave en cómo nos sentimos y en cómo actuamos porque puede darnos fuerzas y motivarnos o, por el contrario, aumentar nuestro malestar. En vez de decirte «Me voy a bloquear» prueba con «Es normal que esté nervioso, pero puedo hacerlo».
- Identifica tus conductas de seguridad y, en la medida de lo posible, evita recurrir a ellas.
- Reconcíliate con tu ansiedad. En nuestro día a día nos enfrentamos continuamente a emociones y sensaciones que pueden resultar desagradables. Aprender a aceptarlas y sostenerlas en vez de evitarlas, nos ayudará a familiarizarnos con ellas y a no bloquearnos cuando aparezcan en situaciones que dominamos menos (como hablar en público).
- Busca apoyo profesional. En terapia trabajarás, entre otras cosas, el entrenamiento en habilidades sociales, la reestructuración cognitiva de las creencias irracionales y desadaptativas y la exposición progresiva a las situaciones que te generan ansiedad. Sin embargo, también será necesario buscar el origen de la ansiedad social y trabajar sobre ello. (Si lo deseas, puedes ponerte en contacto conmigo y te acompañaré en tu proceso)
Referencias bibliográficas
American Psychiatric Association. (2013). DSM-5. Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. (5ª ed.). Madrid: Editorial Médica Panamericana.
Conrad, R., Forstner, A. J., Chung, M. L., Mücke, M., Geiser, F., Schumacher, J., & Carnehl, F. (2021). Significance of anger suppression and preoccupied attachment in social anxiety disorder: a cross-sectional study. BMC Psychiatry, 21(1), 116.