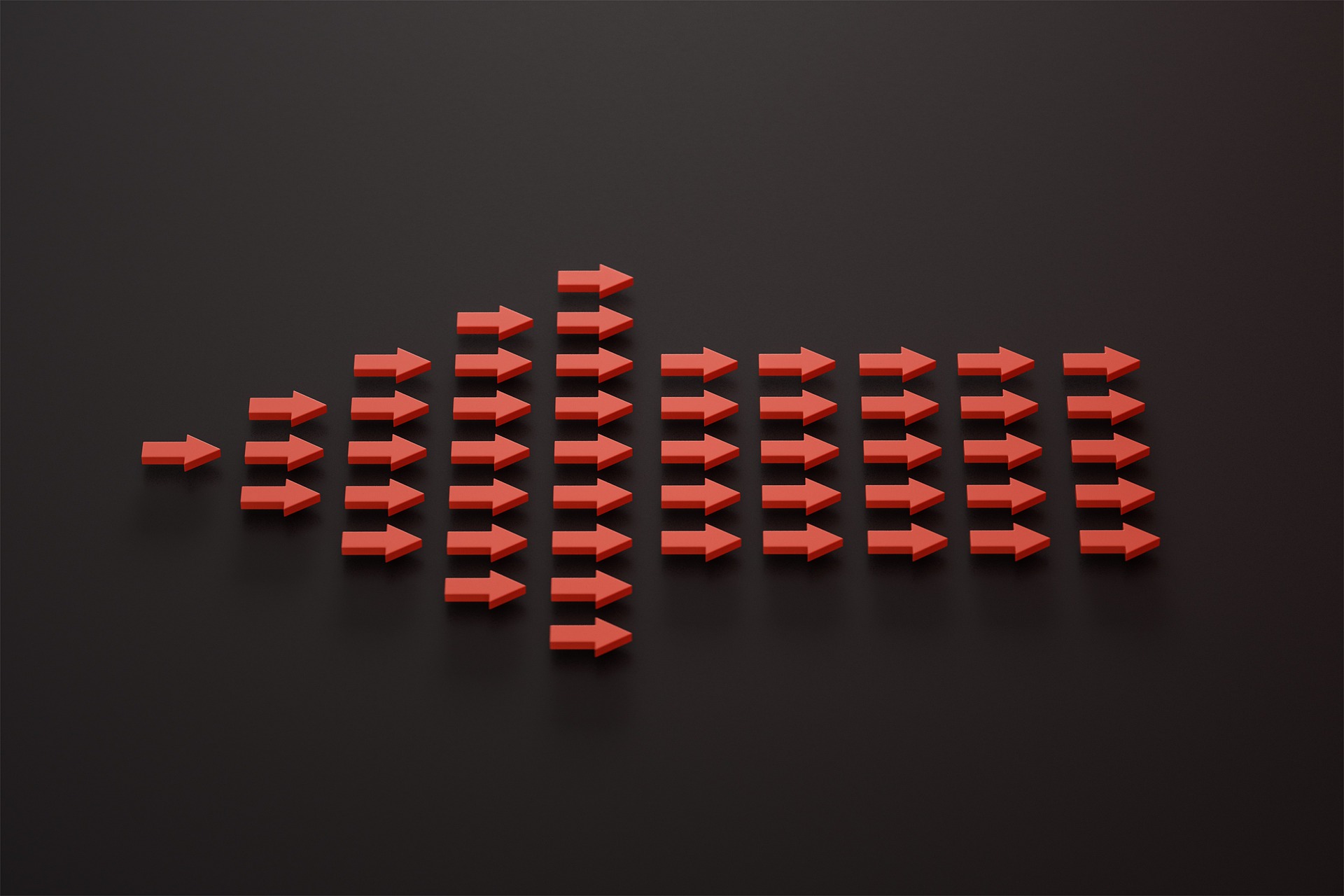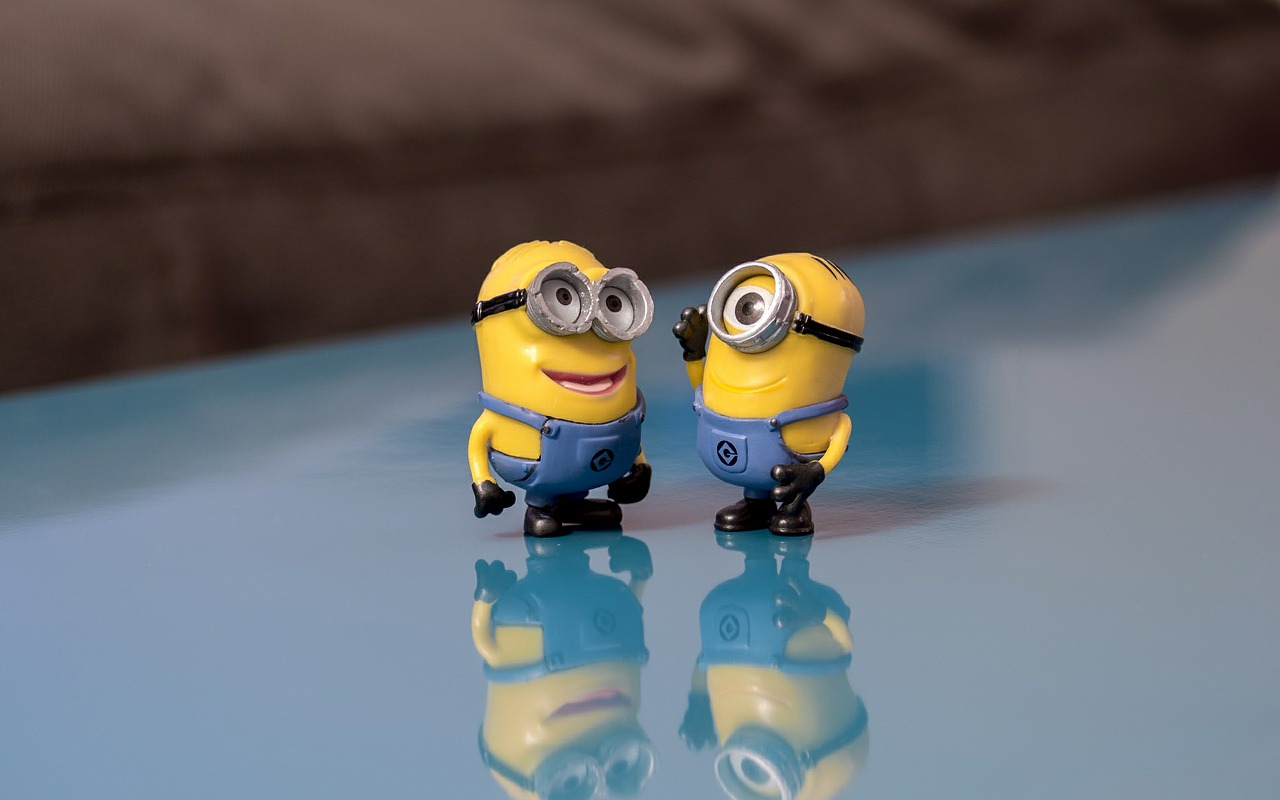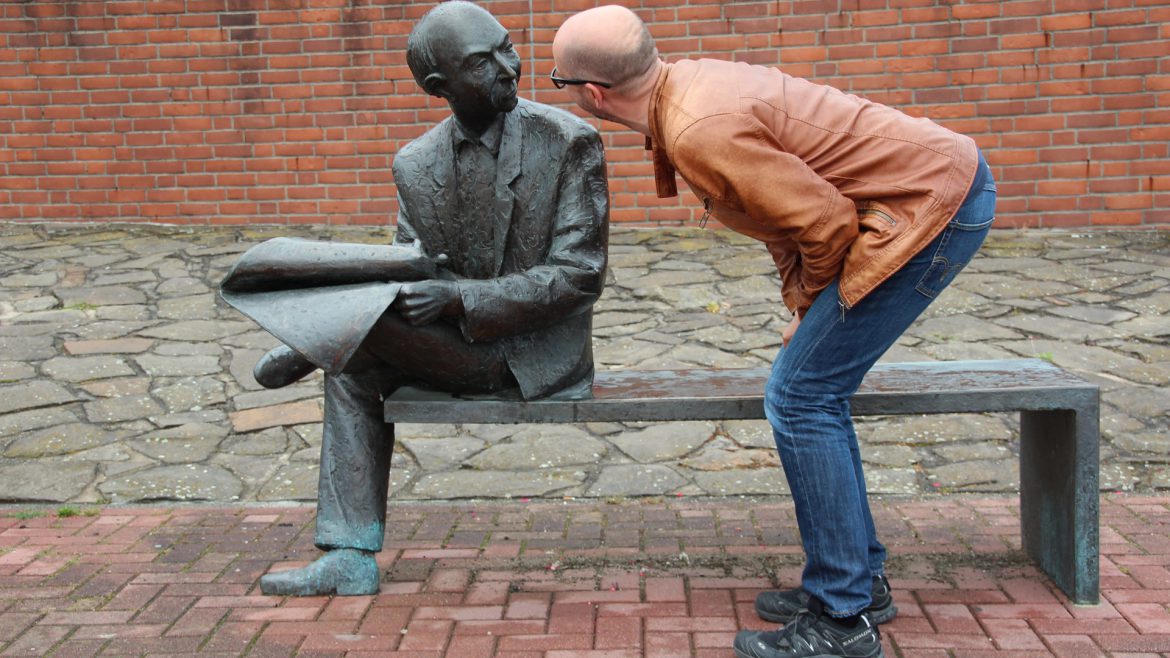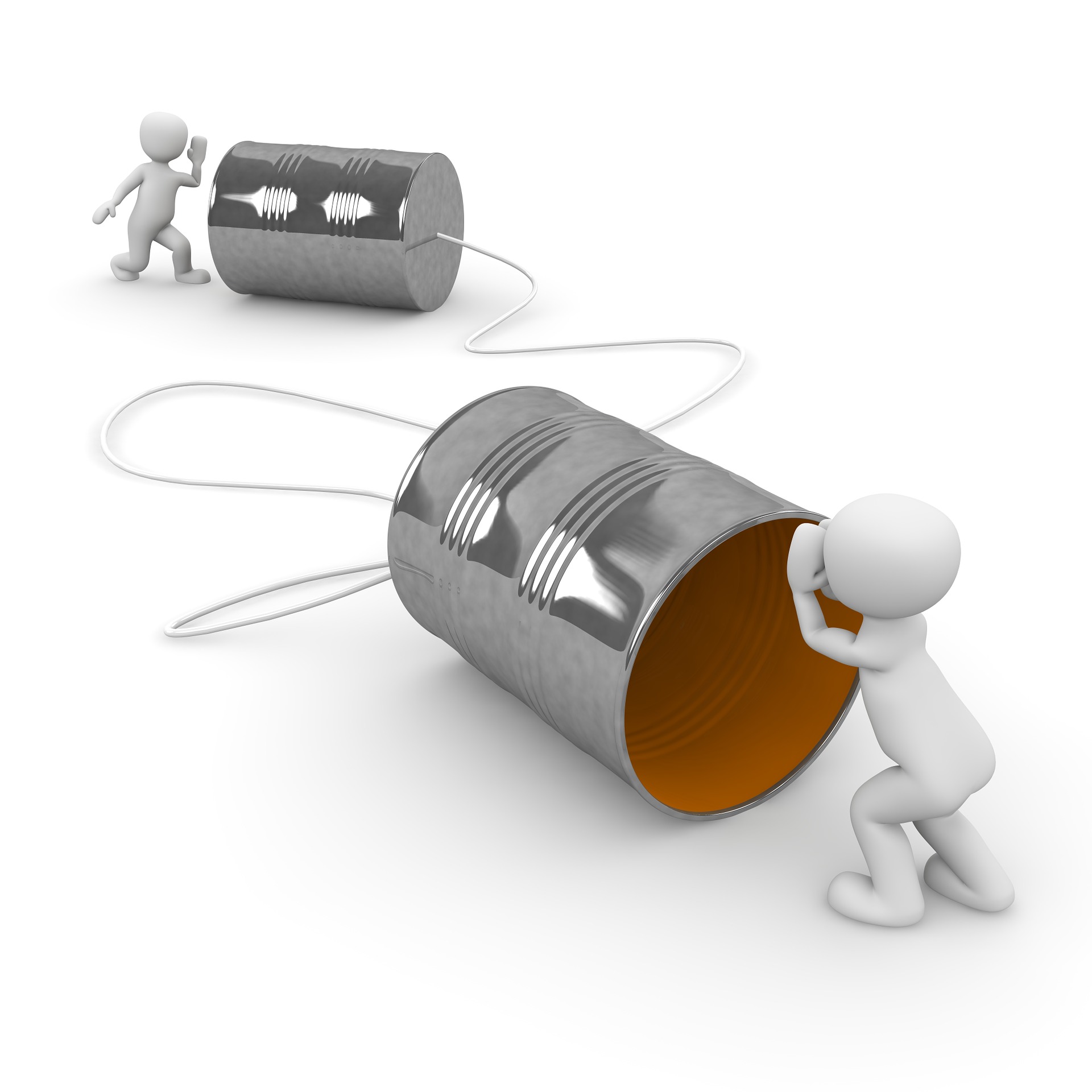La comunicación es una de las herramientas más poderosas en las relaciones humanas, pero también puede convertirse en una fuente de conflictos, confusión y malentendidos. Entre los patrones comunicativos más complejos y dañinos se encuentra el doble vínculo, una dinámica que atrapa a las personas en una maraña de mensajes contradictorios, dificultando la toma de decisiones y generando un profundo impacto emocional.
Si en la primera parte de este artículo (Doble vínculo (I): La trampa emocional de los mensajes contradictorios) exploramos qué es el doble vínculo, cómo surge y cuáles son sus características principales, en esta segunda parte nos centraremos en aspectos igualmente importantes. Veremos cómo este patrón comunicativo puede ser utilizado de manera deliberada como herramienta de manipulación y control, las consecuencias que genera a nivel emocional y psicológico, y las estrategias que podemos poner en práctica tanto para enfrentar esta dinámica como para evitar reproducirla.
El doble vínculo como herramienta de manipulación y abuso de poder
Si bien el doble vínculo puede originarse de manera inconsciente, también puede ser utilizado de manera deliberada para ejercer control sobre otra persona. Esto es especialmente frecuente en dinámicas de abuso de poder, en las que una persona busca dominar emocional o psicológicamente a otra. Un ejemplo claro de este tipo de manipulación es el efecto luz de gas o gaslighting, mediante el cual el abusador distorsiona la percepción de la realidad de la víctima para hacer que dude de sí misma.
En contextos abusivos, el doble vínculo se emplea de diversas maneras:
- Generando confusión permanente. El abusador alterna entre comportamientos positivos y negativos, manteniendo a la víctima en un estado constante de inseguridad. Por ejemplo, un jefe podría elogiar el trabajo de un empleado para luego criticarlo duramente por detalles insignificantes. Esta estrategia crea una atmósfera de confusión que refuerza la dependencia emocional, ya que la víctima busca continuamente la aprobación del agresor.
- Erosionando la percepción de la realidad. A través de mensajes contradictorios, el abusador mina la confianza de la víctima en su propia interpretación de los hechos. En una relación de pareja, quien utiliza este patrón comunicativo podría decir: «Te quiero, pero todo lo malo que me pasa es por tu culpa». Este tipo de afirmaciones mezclan afecto con reproches, generando culpa y debilitando la autoestima de la víctima, que comienza a cuestionar su valía.
- Controlando las decisiones de la víctima. El doble vínculo permite al manipulador ejercer control psicológico sobre la víctima, llevándola a un estado de constante duda sobre sus decisiones. Haga lo que haga, esta siente que siempre está equivocada, lo que refuerza su sumisión y dependencia hacia el agresor.
Al final, quien recibe todos estos mensajes contradictorios acaba dudando de su propia capacidad para ver la realidad y preguntándose: «¿Estoy exagerando lo que siento o realmente está pasando?», «¿Por qué siempre tengo la sensación de estar diciendo o haciendo algo mal con esta persona?», «No entiendo qué quiere decirme, ¿debería acercarme o mantenerme al margen?»…
(En este blog puedes leer el artículo «Luz de gas o gaslighting (I): Identifica si sufres este tipo de maltrato psicológico» y «Luz de gas o gaslighting (II): 6 claves sobre este abuso (y una curiosidad)«)

El impacto del doble vínculo: inseguridad, ansiedad y más
La exposición continua al doble vínculo tiene consecuencias, tanto a corto como a largo plazo:
- Inseguridad y baja autoestima. Recibir mensajes contradictorios de forma constante genera la sensación de que cualquier decisión que se tome será incorrecta. Esta incertidumbre lleva a la persona a dudar de su capacidad para interpretar palabras, gestos o cualquier otra señal, erosionando gradualmente su confianza en sí misma. Además, con el tiempo, esta inseguridad hará que acabe evitando exponerse a situaciones nuevas por miedo al fracaso o a cualquier contexto en el que sienta que puede fallar.
- Ansiedad. La sensación de estar inmerso en un conflicto sin solución y la incertidumbre sobre las expectativas de la otra persona generan elevados niveles de ansiedad. Esta presión emocional constante a menudo se traduce en síntomas físicos, como migrañas o problemas digestivos, y, si se mantiene en el tiempo, incluso llegar a desembocar en una depresión.
- Culpa y autocrítica. Ante la imposibilidad de encontrar una respuesta correcta, el receptor de un doble vínculo suele experimentar un profundo sentimiento de culpa y una autocrítica constante, alimentada por la idea de que debería haber actuado de manera diferente para evitar el conflicto o satisfacer las expectativas del otro. Este ciclo refuerza la sensación de no ser suficiente.
- Confusión e indefensión aprendida. La exposición continua a contradicciones provoca confusión sobre cómo actuar o responder en determinadas situaciones. Si esto se mantiene en el tiempo, puede derivar en indefensión aprendida, un estado en el que la persona se siente incapaz de cambiar la dinámica y adopta una actitud pasiva, resignándose a su situación sin intentar resolverla.
- Dificultades en la comunicación. Quienes han crecido o vivido en entornos donde el doble vínculo es la forma habitual de manejarse, suelen desarrollar patrones comunicativos disfuncionales. Por ejemplo, dificultad para expresar emociones de manera clara, tendencia a evitar conflictos para no generar tensión, uso de una comunicación indirecta que perpetúa la confusión en sus relaciones, etc.
- Problemas en la construcción de vínculos sanos. El doble vínculo dificulta que una persona pueda establecer relaciones basadas en la confianza y la seguridad. La incertidumbre constante sobre cómo actuar para ser aceptada genera un profundo miedo al rechazo, fomenta la dependencia emocional y complica la creación de vínculos equilibrados y saludables.
Qué hacer
Enfrentar situaciones de doble vínculo puede ser emocionalmente agotador, pero hay estrategias que pueden ayudarte, no solo a reconocerlas, sino también a manejarlas y a minimizar su impacto en tu salud mental.
- Identifica lo antes posible. El primer paso para salir de un doble vínculo es reconocerlo. Analiza esas situaciones en las que te sientes confundido/a o atrapado/a sin saber muy bien por qué y reflexiona: ¿Hay incoherencias o contradicciones entre palabras y acciones? ¿Te sientes culpable o ansioso/a hagas lo que hagas? ¿Qué emociones surgen en tus interacciones con determinadas personas? Una vez que te entrenes en identificar estos patrones será más fácil anticiparte y actuar. Por ejemplo, si notas que un amigo te dice que quiere verte, pero cancela constantemente, puedes anticiparte y decir: «Si estás ocupado, podemos organizarlo para otro momento».
- Valida tus emociones. Es normal sentir frustración, tristeza o enfado ante un doble vínculo. Reconocer y aceptar estas emociones te ayudará a manejarlas mejor, sin juzgarte por sentirlas. Son una respuesta natural a situaciones confusas.
- Habla con alguien de confianza. Compartir lo que estás experimentando con una persona de confianza te ayudará a ordenar tus pensamientos y te permitirá obtener una perspectiva más clara. Una visión externa facilitará que identifiques contradicciones que quizá no habías notado y contribuirá a que entiendas mejor lo que está ocurriendo.
- Clarifica las contradicciones. Cuando sea posible, aborda la situación de forma respetuosa y abierta. Expresa cómo te afecta la falta de claridad y señala lo que no comprendes. Por ejemplo: «Me confunde cuando dices que quieres verme, pero luego cancelas nuestras citas. ¿Podemos hablar de esto?». O «Noto que tu actitud parece transmitir algo distinto de lo que dices. ¿Qué está pasando realmente?».
- Establece límites. Si los dobles vínculos persisten y empiezan a afectarte, es importante poner límites claros y firmes. Define qué comportamientos estás dispuesto/a a aceptar y cuáles no. Por ejemplo: «Entiendo que no siempre estemos de acuerdo, pero necesito que nuestros mensajes sean más claros para no sentirme tan confundido».

Imagen de Kamran Aydinov en Freepik
- Renuncia a la solución perfecta. Aceptar que no siempre hay una respuesta correcta puede ser liberador. En un doble vínculo, cualquier acción parece equivocada. Así que, en lugar de buscar agradar a todos, elige la opción que menos comprometa tu bienestar emocional.
- Cuida tus relaciones y a ti mismo/a. La comunicación es el puente que conecta a las personas, y cuidarla es esencial para construir relaciones sanas. Asegúrate de priorizar tu autocuidado emocional, creando espacios donde te sientas validado/a y comprendido/a. También, fomenta entornos donde la claridad y la empatía sean fundamentales.
- Aprende a despersonalizar. Recuerda que, en muchos casos, los dobles vínculos no son intencionados ni algo personal. Quien los genera a menudo no sabe cómo expresar sus necesidades de manera clara. Reconocer esto puede ayudarte a reducir la culpa y a enfocarte en soluciones.
- Desarrolla tu resiliencia emocional. Aceptar que algunas personas o dinámicas no cambiarán te permitirá enfocarte en lo que sí puedes controlar: tu reacción. Fortalecer tu resiliencia emocional te ayudará a manejar mejor la frustración y la incertidumbre que generan los dobles vínculos.
- Busca apoyo profesional. En terapia, aprenderás a identificar y afrontar los dobles vínculos, a mejorar tu comunicación y a construir patrones más saludables.
¿Y si soy yo quien envía mensajes contradictorios?
Aunque todos hemos experimentado situaciones de doble vínculo, quizás nos resulte más difícil reconocer ocasiones en las que hemos sido nosotros quienes hemos promovido estas dinámicas, desde enviar mensajes contradictorios en momentos de estrés a esperar de los demás algo que es difícil o imposible de cumplir. Podemos recurrir a este tipo de comportamientos por diferentes razones. Estas son algunas:
- Patrones aprendidos en la infancia. Nuestra manera de comunicarnos está profundamente influida por los entornos en los que crecimos. Si durante la infancia recibimos mensajes contradictorios de nuestros cuidadores, es probable que hayamos interiorizado este estilo como «normal». Sin darnos cuenta, podemos replicar esas dinámicas en nuestras propias relaciones, perpetuando ciclos de confusión.
- Inseguridades y miedo al rechazo. El temor a perder una relación importante puede hacernos actuar de forma incoherente y llevarnos a ser poco claros a la hora de comunicarnos y expresar lo que realmente queremos o esperamos de la otra persona. Evitar expresar nuestras verdaderas necesidades o sentimientos por miedo a ser rechazados a veces lleva a enviar señales ambiguas o contradictorias. Al final, esta falta de claridad acabará generando frustración tanto en nosotros como en quienes nos rodean.
- Falta de consciencia emocional. Cuando no somos plenamente conscientes de nuestras emociones, es fácil que actuemos de manera contradictoria sin siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, puede que ni yo misma sea consciente de que estoy enfadada con alguien y decir que todo está bien mientras mi tono, mis gestos o mi actitud están reflejando ese enfado. Esta desconexión entre lo que sentimos y lo que comunicamos puede confundir a los demás y perpetuar el doble vínculo.
- Evitación del conflicto. El deseo de evitar confrontaciones directas puede llevarnos a enviar mensajes ambiguos o contradictorios. En lugar de abordar los problemas de manera clara, optamos por el silencio, el sarcasmo o las indirectas. Aunque inicialmente puede parecer una solución para evitar tensiones, este enfoque genera malentendidos y emociones negativas en la otra persona.
- Dificultades en la regulación emocional. La incapacidad para gestionar emociones intensas como la frustración, el miedo o el enfado puede llevarnos a comunicarnos de forma impulsiva o incoherente. Esto incluye enviar mensajes que mezclan afecto con críticas o apoyo con desaprobación.

Imagen de 8photo en Freepik
Estrategias que puedes utilizar si eres tú quien está generando el doble vínculo
Reconocer que podrías estar promoviendo este tipo de dinámicas es un verdadero acto de responsabilidad y de crecimiento personal. Aquí tienes algunas pautas para reflexionar y mejorar:
- Identifica tus propios patrones. Reflexiona sobre tus intenciones y sobre cómo comunicas: ¿Tus palabras coinciden con tus gestos o tu actitud? ¿Tus mensajes son claros o crees que podrían generar confusiones? ¿Estás evitando algún conflicto o tema incómodo? Ponte en el lugar de la otra persona: ¿Serías capaz de interpretar tu mensaje sin sentirte confundido/a?
- Cuida la coherencia entre palabras y actos. Asegúrate de que tus palabras, lenguaje corporal y acciones estén alineados. Pregúntate: ¿Mi lenguaje corporal apoya y refuerza lo que digo? ¿Mis actos respaldan lo que pido o espero de otra persona? Por ejemplo, en lugar de decir «Haz lo que quieras» con un tono de disgusto, podrías expresar: «Prefiero esto, pero estoy abierto a discutir otras opciones».
- Practica la escucha activa. A veces generamos dobles vínculos porque no prestamos suficiente atención al impacto de nuestras palabras. Escucha las respuestas de los demás y presta atención a sus reacciones para ajustar tu mensaje si notas confusión o incomodidad.
- Fomenta la comunicación asertiva. Trabaja en expresar tus pensamientos y sentimientos de manera clara y respetuosa. De este modo, la comunicación asertiva te permitirá ser directo/a sin agredir ni caer en la pasividad o en comportamientos pasivo-agresivos.
- Reconoce patrones en tus relaciones. Analiza si tiendes a generar mensajes contradictorios en ciertos contextos, como con tus hijos, tu pareja o con compañeros de trabajo. Identificar estos patrones te permitirá actuar con mayor claridad en el futuro.
- Trabaja en tus inseguridades. El miedo al rechazo o la necesidad de control pueden llevarte a emitir mensajes confusos. Así que reflexiona sobre tus miedos y trabaja en fortalecer tu seguridad emocional para comunicarte de manera más auténtica.
- Solicita feedback. Pide a personas cercanas que te ayuden a identificar si estás generando confusión porque escuchar cómo perciben tu comunicación puede ser clave para ajustar tu comportamiento.
- Busca ayuda. Si te resulte difícil cambiar estos patrones, considera la posibilidad de iniciar un proceso terapéutico. Un profesional puede ayudarte a comprender las raíces de tus dinámicas comunicativas y a desarrollar estrategias para mejorar tu expresión emocional.
(Si lo deseas, puedes ponerte en contacto conmigo y estaré encantada de acompañarte en tu proceso)
Referencias bibliográficas
Bateson, G., Jackson, D. D., Haley, J., & Weakland, J. (1956). Toward a theory of schizophrenia. Behavioral Science, 1(4), 251–264
Boszormenyi-Nagy, I. & Spark, G. (1973). Lealtades invisibles: Reciprocidad en terapia familiar intergeneracional. Buenos Aires: Amorrortu
Moreno, A. (Ed.). (2014). Manual de Terapia Sistémica: Principios y herramientas de intervención. Bilbao: Desclée de Brouwer